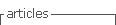INTRODUCCIÓN
Ciudad de México, Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, 27 de agosto de 2022, 1:30 p.m. - Buenas tardes, su pasaporte por favor. - Buenas tardes (mientras le entrego mi pasaporte). - ¿Ciudadano español, nacido en Cuba? - Sí. - ¿Motivo de su vista? - Estudios, cursaré un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. - Muy bien, bienvenido a México (al tiempo que estampaba sobre el visado un cuño que legitimaba mi legal estancia en el país).
Este episodio, aparentemente tan común, cotidiano, incluso ordinario, encierra una de las cuestiones que pudiera reputarse trascendental para el ser humano en la actualidad: su ciudadanía. Ser ciudadano de un país puede ser considerado con un alcance para el desarrollo de la personalidad del individuo que en ocasiones pasa por alto. La primera pregunta: su pasaporte; o, dicho en otras palabras: muéstreme quién es usted, dónde nació, de dónde viene y, como indirectamente, qué Estado le garantiza su identidad, esa construcción (no tan individualista) del propio ser. A veces puede pensarse que la ciudadanía es un órgano más, nacemos con ella, no la buscamos, siempre ha estado ahí, desde nuestro nacimiento. Lo cierto es que no es así.
Hoy día, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2023), millones de personas no son ciudadanos de ningún país, no tienen pasaporte, no pueden votar por sus gobernantes, se encuentran limitados en la posibilidad de reclamación de las garantías a sus derechos humanos, siquiera pueden abrir una cuenta bancaria o transmitir a sus hijos o hijas el atributo jurídico de una ciudadanía.
Luego, ¿qué entender por “ciudadanía”? ¿Se trata del mismo fenómeno que denominamos “nacionalidad”? Siguiendo una de las reglas del método sociológico durkheimiano, por la cual habrá de definirse previamente los fenómenos objeto de investigación (Durkheim, 2001), se parte de una distinción conceptual entre ciudadanía y nacionalidad. En este sentido, se establece la comprensión de la ciudadanía como el vínculo de naturaleza política y jurídica de una persona con un Estado, mientras la nacionalidad se concibe como la relación de tipo psico-cultural y moral de una persona con determinado grupo social, comúnmente denominado Nación. Ello sin negar el sustrato social nacional en la configuración moderna de la ciudadanía, a partir de la consolidación de los Estados-nación. Esta distinción conceptual permite la explicación de Estados plurinacionales, en los cuales interactúan como ciudadanas personas de distinta nacionalidad (por ejemplo, España, Bélgica, Rusia o numerosos países africanos), así como entidades nacionales distribuidas en más de un Estado (a saber, la nacionalidad coreana en la actualidad o la alemana hasta la unificación de 1989).
De esta manera, la ciudadanía define el estatuto de las personas frente a los Estados, constituye la forma por excelencia de regulación jurídica de los destinatarios del poder político, lo cual se traduce en que constituye la base sobre la cual cada Estado generalmente reconoce y garantiza a las personas sus derechos, posibilidades de actuación, deberes y obligaciones. Cabe comprender, como De Julios-Campuzano (2003), que:
La ciudadanía definida como ciudadanía-institución ha sido y continúa siendo el elemento vertebrador de las relaciones interindividuales en el ámbito de la vida política intraestatal y, a través de ella, los derechos subjetivos han cobrado cuerpo como correlato jurídico del reconocimiento de la igualdad política de los individuos. (p. 38)
Siguiendo esta misma línea conceptual, se define la apatridia como una situación negativa de ciudadanía, esto es, la carencia en una persona de vínculos políticos y jurídicos con algún Estado, lo cual supone una exclusión que ubica al individuo en situación de vulnerabilidad. Esta situación se profundiza si se tiene en cuenta que tal discriminación suele conllevar al aislamiento y marginación sociales, con su consecuente impacto en la dignidad de la persona humana afectada.
Debido precisamente a dicho impacto social negativo, se propone en el presente texto analizar, desde las teorías sociales, diversas comprensiones sobre la ciudadanía y la apatridia, en aras de una argumentación que tribute a la justificación de la necesidad social de prevenir el riesgo de esta última.
A tales fines, se parte de la comprensión del objeto de estudio, esto es, la construcción social de la ciudadanía y de la apatridia, desde los enfoques del paradigma epistemológico socio-crítico, desde los postulados del pensamiento de Pierre Bourdieu (2007 y 2015).
Por esta razón, la conjunción de referencias, reflexiones y deducciones filosóficas, éticas, jurídicas y políticas, además de sociales, resultarán imprescindibles para la adecuada proposición científica de las conclusiones.
REFLEXIÓN
La ciudadanía como construcción política.
Entre los primeros acercamientos científicos a la ciudadanía en la teoría social, se encuentran los postulados de Karl Marx. Desde su perspectiva histórica materialista, la sociedad ha sido históricamente compuesta por grupos sociales constituidos en torno a su función económica, esto es, las clases sociales. Asimismo, estas clases sociales, desde el surgimiento de la sociedad política se han caracterizado por su contraposición, reproduciendo un patrón binario de explotadores-explotados a lo largo de toda la historia. En palabras de los propios Marx y Engels (1980), “la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases” (p. 55).
En aplicación de esta línea de pensamiento a la contemporaneidad, las sociedades se encuentran en su mayoría organizadas en torno a Estados burgueses, donde la burguesía, como clase social, ha estructurado el poder político en función de sus intereses. La estructura y la dinámica estatales contemporáneas responden, en este sentido, a dichos intereses:
La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción (…) La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política (…) una sola nación, bajo un solo Gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase. (Marx y Engels, 1980, p. 57)
En consecuencia, la ciudadanía, en tanto relación del individuo con el Estado (burgués) resultaría también un producto, una construcción derivada de los intereses de la burguesía en el proceso de institucionalización de sus relaciones socio-económicas de clase. Debido esencialmente a esta razón - junto a las peculiaridades excluyentes típicas de la práctica política europea del siglo XIX- podría afirmarse que Marx no considerara la ciudadanía como una relación universal, esto es, que amparara y reconociera como interlocutores válidos a todas las personas integrantes de determinada sociedad. Dada la naturaleza excluyente de una estructura comprendida desde la dominación de clases, resulta difícil cuanto no imposible ubicar en plano de igualdad a todos los integrantes del conglomerado social. En este sentido, afirmaron Marx y Engels (1980): “Los obreros no tienen patria. (…) Mas, por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués” (p. 63). Esta noción puede llevar a comprender que el proletariado, desde un punto de vista político, es por naturaleza apátrida, aunque jurídicamente a los proletarios se les considerara ciudadanos de determinado Estado-nación.
Este razonamiento marxiano dificulta la posibilidad de comprender el contenido social de la ciudadanía en tanto relación (sea políticamente real o no). Al no considerar el rol de la ideología en torno a la identidad nacional de un conglomerado social, por demás hegemónica; al ignorar la percepción subjetiva en dicho conglomerado social de tal identidad; y al comprender la sociedad de manera escindida en dos grupos sociales antagónicos, en función de intereses estrictamente económicos - situación que por demás no encuentra un correlato discursivo jurídico estatal - (Gramsci, 1981), la comprensión de Marx sobre la ciudadanía se limita a definirla como una construcción política.
Esta construcción no debe, por otra parte, ser desechada del todo. La teoría marxiana aporta la posibilidad de comprender el contenido político de la ciudadanía, específicamente a partir de su ordenación jurídica. En este sentido, la regulación de la ciudadanía como relación parte de un discurso normativo estatal, esto es, un discurso jurídico, el cual responde a determinados intereses y requerimientos políticos. De esta manera, se comprende que los criterios de determinación de quiénes serán ciudadanos de un Estado dependen, desde el materialismo histórico, de consideraciones basadas en las interacciones políticas dadas en determinada sociedad de clases.
En tal sentido, las motivaciones para regular de una u otra manera la relación ciudadana pueden entonces considerarse de índole estrictamente político, sin que implique la negación de la determinación indirecta de las interacciones sociales - y de la ideología- a través de la influencia de las prácticas sociales en las prácticas políticas en determinado contexto social. La apatridia, mutatis mutandis, sería igualmente un resultado de dichas interacciones. En consecuencia, ante la referida insuficiencia de la explicación social de la ciudadanía y de la apatridia en Marx, se precisa su análisis desde otras perspectivas sociales, esto es, la comprensión del componente social de la ciudadanía como relación y de la apatridia en tanto su situación negativa.
La ciudadanía como hecho social y la apatridia como hecho social patológico
En los comienzos de la comprensión de la sociedad como objeto científico, esto es, de la Sociología en tanto ciencia, una de las primeras construcciones teóricas lo constituyó la categoría “hecho social”. A partir de Émile Durkheim y su método sociológico, el hecho social fue definido - desde de su tratamiento metodológico- en el objeto de estudio de este naciente saber científico, se constituyó “en el campo propio de la sociología” (Durkheim, 2001).
En este sentido, el hecho social es definido por el propio Durkheim (2001) como:
toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, el que es general en la extensión de una sociedad determinada teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. (p. 51)
La objetividad y la generalidad resultan características esenciales del hecho social, considerada la primera por la externalidad al individuo de dicho hecho, en tanto le precede, y la segunda a partir del carácter colectivo del hecho, de su extensión en la sociedad.
Teniendo en cuenta esta definición, cabría preguntarse si la ciudadanía podría ser considerada un hecho social, así como los fundamentos en que tal criterio pudiera basarse. La ciudadanía como fenómeno tiene más de una comprensión, ha resultado un atributo del individuo y así fue regulado por varias codificaciones civiles (por ejemplo, Código Civil francés de 1804, italiano de 1865 y español de 1889), como elemento del estado civil de la persona, desde una visión privatista. Asimismo, si se desentraña en clave dialéctica la esencia de la ciudadanía como fenómeno, no puede perderse de vista su naturaleza relacional, esto es, la ciudadanía constituye una relación, un vínculo, un conjunto de interacciones entre dos sujetos, interacciones objetivas que encuentran su ordenación, como se ha dicho, en el Derecho, mecanismo válido para regularlas en tanto resulta el Estado, como se ha presupuesto, uno de los sujetos que integra dicha relación. El propio Durkheim (2001) reconoció que “cuando desempeño mi tarea de hermano, esposo o ciudadano, (…) realizo deberes que están definidos, fuera de mí y de mis actos, en el Derecho y en las costumbres” (pp. 38-39). Asimismo, tales regulaciones, dado su carácter jurídico, gozan de la coercitividad que caracteriza al Derecho (Raz, 1990, Hart, 1994), lo cual resulta coherente con la noción impositiva en la teoría durkheimiana sobre el hecho social: “estos tipos de conducta o de pensamiento no son solo exteriores al individuo, sino que están dotados de poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no” (Durkheim, 2001, p. 39).
Cuando nacen, las personas no deciden si ser ciudadanas o no, la mayoría simplemente lo es, se les exige identificarse como tal para legitimarse en la exigencia de garantías y obligaciones públicas en su relación con el Estado. Tampoco suelen tener la posibilidad de escoger cuál ciudadanía ostentar, esto es, de disponer con cuál Estado les complacería relacionarse, en los términos de una relación de ciudadanía. Como ha sido señalado con anterioridad, son los Estados los que, en ejercicio de su soberanía, establecen las normas y principios de determinación de quiénes resultan ser sus ciudadanos o no, comprendiendo este sentido subjetivo desde la identificación del Estado como representación institucional de determinado grupo social detentador del poder político en un contexto social específico (Weber, 2002).
La imposibilidad o dificultad para renunciar de manera automática a una ciudadanía en buena parte de los ordenamientos que la regulan puede considerarse otra muestra de la inexistencia de convencionalidad en las reglas que rigen esta especial relación. Sobre este particular Durkheim (2001) fue muy preciso:
un hecho social se reconoce gracias al poder de coacción exterior que ejerce o que es susceptible de ejercer sobre los individuos; y la presencia de dicho poder es reconocida a su vez, bien por la existencia de alguna sanción determinada, o bien por la resistencia que le lleva a oponerse a toda empresa individual que tienda a violentarlo. (p. 48)
En cuanto a la generalidad, la ciudadanía igualmente puede comprenderse ajustada a las consideraciones sobre el hecho social. Como atributo de la personalidad, actualmente la ciudadanía se encuentra tan extendida casi como la persona misma, en tanto forma parte de su identidad. Desde el reconocimiento del nombre y apellido(s) hasta de las capacidades, derechos y posibilidades de actuación de un individuo en su cotidianidad, generalmente se parte de su estatuto ciudadano. Este atributo de generalidad resulta del carácter colectivo del hecho social, no de que este necesariamente incluya a la totalidad de la sociedad. El propio Durkheim (2001) afirmó que “un fenómeno solo puede ser colectivo si es común a todos los miembros de la sociedad o, por lo menos a la mayoría, si es un fenómeno general” (p. 47). En este sentido, la existencia de un hecho social pudiera implicar, consecuentemente, la posibilidad de la exclusión de una parte minoritaria del grupo social respecto a la “generalidad” intrínseca al propio hecho, lo cual en términos de ciudadanía supondría que la existencia de personas que no fueran titulares de alguna ciudadanía, esto es, las personas en situación de apatridia, no impediría la consideración de aquella como hecho social.
Por otra parte, según Durkheim (2001), existe una distinción entre dos tipos de hechos sociales “muy diferentes en ciertos aspectos: los que son todo lo que deben ser y los que deberían ser diferentes de lo que son, los fenómenos normales y los patológicos” (p. 91).
Partiendo de esta distinción, Durkheim propuso las consideraciones a tener en cuenta para comprender un hecho social como normal, definiéndose como patológicos aquellos hechos sociales en los que no concurran tales consideraciones. La primera de estas consideraciones consiste en la generalidad, antes expuesta, consistiendo la excepcionalidad una de las características de los hechos sociales patológicos: “son excepcionales; no solo se encuentran únicamente en una minoría, sino que sucede con frecuencia que incluso donde se reproducen no duren toda la vida del individuo. Constituyen una excepción lo mismo en el tiempo que en el espacio” (Durkheim, 2001, p. 101). La ciudadanía como hecho social, reviste en tal caso de normalidad, dada su generalidad y extensión, como se ha apuntado antes. La apatridia, por su parte, en tanto situación de ausencia de ciudadanía, esto es, a partir de su naturaleza negativa, equivaldría a la ausencia del hecho social normal, lo cual implicaría una situación (o un hecho) social anormal, patológico. Su carácter excepcional ha sido reconocido en informes internacionales (ACNUR, 2023), sin que ello demerite la gravedad de su mera existencia.
Otro elemento a tener en cuenta para calificar la normalidad de un hecho social, según Durkheim, consiste en su contextualización histórica. Siguiendo en este sentido el materialismo histórico de Marx, antes abordado, afirmó Durkheim (2001): “No puede calificarse un hecho social como normal para una especie social determinada más que en relación con una fase, determinada igualmente, de su desarrollo” (p. 103). A partir de un análisis histórico de la ciudadanía (Aláez Corral, 2005; Costa y Aláez Corral, 2008), puede comprenderse que su generalidad fue alcanzada a partir de la constitución de los Estados-nación, específicamente los Estados burgueses, ámbito en el cual se concibió como la nueva forma de relación entre las personas y las instituciones representativas del poder. En base a lo señalado, la persona pasó de ser súbdita de un monarca a ser una ciudadana. Esta evolución igualmente podría justificar la utilidad de la ciudadanía, puesto que la reconoce como la vía de interacción entre los poderes públicos y las personas, lo cual consolida su comprensión como hecho social normal: “En relación con el tipo normal, hay que descubrir si un hecho es útil o necesario para poder calificarlo de normal” (Durkheim, 2001, p. 110).
La apatridia, en consecuencia, consiste en una ruptura de la normalidad del hecho social denominado ciudadanía, al menos en el contexto de las sociedades contemporáneas, constituidas políticamente en los términos de los aludidos Estados-nación, lo cual podría considerarse constituye la casi totalidad de los Estados existentes en la actualidad. Asimismo, su existencia implica la imposibilidad de una relación “normal” entre los individuos con los Estados, en tanto no se encuentra legitimada la persona para adoptar una posición de exigencia de obligaciones de determinada autoridad pública o de garantías de, por ejemplo, sus derechos humanos. Asimismo, tampoco se encuentra el Estado posibilitado de requerir determinados comportamientos a las personas en situación de apatridia, exigibles a sus ciudadanos, tal cual puede ser el caso de servicios militares o el pago de determinados impuestos.
Puede colegirse entonces que, en los términos de la propuesta teórica de Durkheim, la apatridia supone un hecho social patológico, una situación anormal en el contexto de las relaciones sociales de la actualidad, en cuyo ámbito la ciudadanía supone una regla. En este sentido, la apatridia impide la realización del cometido de las relaciones ciudadanas, el que justifica su necesidad y utilidad como hecho social. Pero, ¿cómo definir dicho cometido? ¿Cómo explicar las razones que determinan la necesidad y la utilidad de la ciudadanía en los contextos sociales actuales? Por su parte, Durkheim se limita a establecer formas objetivas de identificar, de comprender, de describir, los hechos sociales, sin aportar elementos que permitan deducir sus sentidos, esto es, sus causas o sus fines y, por ende, solucionar las situaciones patológicas de estos hechos, en aras de lo cual se requerirá de otras aproximaciones doctrinales.
La ciudadanía como configuración subjetiva de sentido
Otra de las teorías que establece fórmulas para la explicación de los fenómenos sociales lo constituye la fenomenología, en particular la fenomenología social desarrollada por Alfred Schütz, a partir de la cual se pretende la comprensión del sentido subjetivo de las acciones de un individuo en determinado escenario, esto es, el sentido de su comportamiento en sociedad.
Desde esta perspectiva teórica, las acciones que realizan los sujetos en el contexto de determinado conglomerado social parten de su propia motivación personal, de sus intereses, determinados por una causa (motivos “porque”) y dirigidos hacia el logro de determinado fin (motivos “para”). En términos del propio Schütz (2012),
el mundo social en que vivo como alguien vinculado con otros por múltiples relaciones es para mí un objeto que debe ser interpretado como provisto de sentido (…) me interesan los motivos “para” por los cuales actúan como lo hacen, y los motivos “porque” sobre los que basan tal actuación. (p. 29)
Dentro del marco de una relación de ciudadanía, dado su carácter bilateral, se está en presencia de dos sujetos, o lo que podría decirse, de dos actores sociales: la persona y el Estado. Por esta razón, si se pretende seguir los postulados schutzianos, debe comprenderse la distinción entre las motivaciones “porque” y “para” de cada uno de estos sujetos en el empeño de alcanzar una explicación integral del fenómeno objeto de estudio. Estas aproximaciones, asimismo, propician la explicación de los contextos en los cuales se desarrollan las interacciones generadas entre ambos elementos subjetivos.
Respecto al Estado, en tanto actor socio-político institucionalizado (o lo que podría ser mejor, institucionalización de la acción socio-política de determinados sujetos), ya se han enunciado sus motivaciones al explicar la ciudadanía como construcción política: las causas, las motivaciones “porque” que determinaron tal construcción consisten en la necesidad de transformar la forma de relacionar a la persona con la nueva estructura política del Estado-nación burgués. Asimismo, las motivaciones “para”, pueden resumirse en la necesidad de controlar la acción política de los diferentes integrantes del conglomerado social, esto es, para (de)limitar sus posibilidades de actuación frente a un poder discursivamente integrador, pero esencialmente excluyente. Los ciudadanos son aquellos que el Estado reconozca como tal, quien en principio puede, además, privar de la ciudadanía a quienes le resulten políticamente incómodos, y con ella, de su posibilidad de reclamar, de actuar, frente a dicho poder político.
Por otra parte, en cuanto a las personas, resulta necesario también plantearse la identificación de sus motivaciones “porque” y “para”, justificativas de su aceptación de la construcción política de la ciudadanía, tal cual, en el contexto de los Estados-nación. Tal identificación, en términos de Schütz, depende de la posición de cada persona, a partir de su configuración motivacional, de su contexto subjetivo de sentido. Las motivaciones de un ciudadano pueden resultar diferentes a las de una persona en situación de apatridia, cuya experiencia difiere en este caso de aquella de los ciudadanos: “La configuración motivacional de las acciones de mi semejante, así como su comportamiento manifiesto, se integra en la experiencia común de la relación Nosotros” (Schütz, 2012, p. 44).
Para el “nosotros, el pueblo de” determinado país, las motivaciones “porque” de actuar de conformidad a las disposiciones estatales que conforman la ciudadanía como relación pueden deducirse con relativa facilidad, incluso han sido de cierta manera expuestas: no hay otra opción. La ciudadanía como hecho social es un fenómeno impuesto, exterior al individuo y anterior a él. Los antecesores de “los actuales ciudadanos”, los que podrían denominarse “los primeros ciudadanos” de los Estados-nación, así lo aceptaron, sea por engaño (mediante la ideología - i.e. cultura- incluyente y de liberación que contenía el discurso político de entonces), sea por esperanza (en tanto ser ciudadano era una condición mejor que ser súbdito, en función de la dignidad del ser humano) o sea por resignación (al no tener medios reales para (re)configurar la relación persona-Estado de otra manera). Esta aceptación de la ciudadanía no ha sido uniforme a lo largo de la historia, en tanto diferentes actores en diferentes momentos y espacios han realizado acciones para deconstruirla o, cuanto menos, redimensionarla, la Comuna de París de 1871 y la Revolución Socialista Soviética de 1917 en Rusia pueden considerarse dos ejemplos significativos de tales acciones.
Asimismo, en cuanto a las motivaciones “para”, desde la experiencia de quien no es forastero, puede afirmarse que, aunque imperfecta, la relación de ciudadanía constituye una vía de interacción política. No se trata solo de ser utilizada para que el individuo funja como mero destinatario del poder público, sino que, de modo sinalagmático, tiene una funcionalidad reivindicatoria. Las personas han encontrado en la ciudadanía un mecanismo para no solo transmitir discursos, sino también legitimar acciones, reclamar derechos, restaurar y/o reproducir su dignidad humana frente al poder político, tal cual fuera la ideología liberadora sobre la que se constituyeron los propios Estados-nación. Los sucesos referidos en el párrafo anterior pueden ser admitidos como sustento de esta apreciación, así como las experiencias del denominado nuevo constitucionalismo por parte de algunos Estados sudamericanos en la primera década de la presente centuria (Fraga Acosta, 2022; Viciano Pastor, 2012). Así, lo que teleológicamente para el Estado se construyó como un mecanismo de control de los individuos, diferentes actores sociales lo han ido redimensionando, con el paso del tiempo, hacia una vía de reivindicación de la dignidad humana frente al poder político estatal.
Por otra parte, esta configuración subjetiva de sentido, en términos schutzianos desde la experiencia de la relación “Nosotros”, resulta ajena a quienes no integran esta relación, esto es, las personas en situación de apatridia, los “forasteros”. Para estas personas, “Nosotros” son “Ellos”, sus “contemporáneos”, en tanto las configuraciones subjetivas de aquellos no les son propias, por cuanto no integran el hecho social denominado “ciudadanía”. Su configuración de sentido resulta objetiva, exterior, constituyendo la ciudadanía pues, para estas personas, una tipificación. “Mientras que experimento directamente el Tú individual en la relación Nosotros concreta, aprehendo al contemporáneo solo de manera mediata, por medio de tipificaciones” (Schütz, 2012, p. 51). La ciudadanía como configuración subjetiva de sentido para unos, resulta ser para otros una relación típica, integrada por interacciones típicas entre sujetos típicos. En este sentido, los sujetos atípicos, las personas en situación de apatridia, resultan la excepción. Una excepción fundada en la exclusión, en la discriminación, en la privación del mecanismo “ciudadanía” como fundamental - aunque no el único- para reclamar la garantía a sus derechos y, con ello, la protección de su dignidad, expresión esencial de su vulnerabilidad.
De esta manera, para las personas en situación de apatridia podría afirmarse que existe, en el contexto actual de las relaciones individuo-Estado, una crisis de sentido, una forma problemática de lo consciente. La teoría de la configuración motivacional de Schütz (2012) brinda herramientas en función de explicar esta situación de crisis desde un punto de vista subjetivo:
La matriz objetiva de sentido que se originó en la construcción de experiencias típicas de contemporáneos típicos, coordinados con realizaciones típicas, puede ser retraducida a configuraciones subjetivas de sentido. Aplico las tipificaciones que forman parte de mi acervo de conocimiento a semejantes concretos en situaciones cara a cara. (p. 59)
Este método schutziano permite la comprensión del impacto psico-social de la apatridia en personas que se encuentran en dicha situación, consecuencia que, entre otras, justifica también desde una perspectiva psicológica la realización de una acción social objetiva que supere la referida crisis de sentido.
No obstante, aunque la teoría social de Schütz supera las carencias subjetivas de las nociones durkheimianas sobre el hecho social, por cuanto explica el sentido de los hechos a partir de las motivaciones personales de los individuos, no brinda una construcción teórica que permita comprender, de manera objetiva, la justificación de tales motivaciones. Su fenomenología, centrada en las subjetividades de los actores sociales impide explicar de manera objetiva la ciudadanía como producto social concreto, como resultado estructural de la acción humana. En coincidencia con Berger y Luckmann (2003):
El análisis fenomenológico de la vida cotidiana, o más bien de la experiencia subjetiva de la vida cotidiana, es un freno contra todas las hipótesis causales o genéticas, así como contra las aserciones acerca de la situación ontológica de los fenómenos analizados (p. 35).
La ciudadanía como institución social y la apatridia como crisis de sentido
Una comprensión que supere la visión exclusivamente objetiva o subjetiva de la ciudadanía, esto es, a partir de su posición concreta en la dinámica social, implicaría la determinación del contexto de su realización como fenómeno. A partir de la teoría de Durkheim puede identificarse objetivamente la ciudadanía como hecho social y desde los postulados fenomenológicos de Schütz puede concluirse que esta constituye una tipificación sustentada en motivaciones subjetivas. No obstante, ninguna de las dos posiciones agota la explicación teórico-social del fenómeno “ciudadanía”, por lo cual una aproximación más integradora resulta necesaria a tales fines.
Partiendo de este presupuesto, cabría preguntarse si la ciudadanía podría ser considerada teóricamente como una institución social. La institucionalización, siguiendo a Berger y Luckmann (2003, pp. 73-74), constituye el resultado del proceso mediante el cual se objetiva la realidad social, esto es, la objetivación. De esta manera, conductas “habitualizadas” del ser humano, una vez externalizadas y aprehendidas por el conglomerado social como típicas, tienden a establecerse como instituciones sociales, una vez que la reproducción de la conducta típica sea recíproca y legitimada.
En cuanto a la ciudadanía como relación, el análisis debe partir de quiénes son los actores típicos. Si se comprende cómo relación entre las personas y el Estado, pues serán estos dichos actores. Sin embargo, si el Estado no es una persona humana, no puede considerarse un sujeto con voluntad propia, en tanto constituye un mecanismo - una herramienta de un determinado grupo social políticamente hegemónico-, resulta difícil comprender la ciudadanía como una forma de interacción social. Cuando los ciudadanos van, por ejemplo, a votar, podrían sentir que cumplen un deber social, existiría consecuentemente una interacción de aprobación por parte del resto de los ciudadanos que también asisten a las elecciones. Asimismo, cuando un ciudadano solicita su pasaporte, indicativo como se ha dicho, de su identidad, otro ciudadano procede a tramitarlo, siempre que se cumplan los requisitos formales para la expedición. Consecuentemente, puede afirmarse que la ciudadanía genera determinadas relaciones entre ciudadanos, pero estas relaciones, prima facie no pueden identificarse como relaciones de ciudadanía, sino entre sujetos que, en igualdad de condición jurídico-política, se interrelacionan en el ejercicio de sus facultades como ciudadanos. La ciudadanía como relación se ha planteado, al menos hasta el momento, entre una persona y el Estado, lo cual lleva inexorablemente a definir el Estado como sujeto de esta relación.
La definición del Estado, en tanto objeto de la teoría política, ha resultado tan variada y contradictoria como posiciones epistemológicas y filosófico-políticas se han desarrollado. Sin embargo, un punto en común en las teorías contemporáneas puede afirmarse lo constituye su consideración como fenómeno socio-político, sin que por esto todas estas teorías coincidan en la naturaleza de su esencia. En tal sentido afirmó Bourdieu (1991):
Proponerse pensar el Estado significa exponerse a retomar por cuenta propia un pensamiento de Estado, a aplicar a Estado unas categorías de pensamiento producidas y avaladas por el Estado, por lo tanto, a no reconocer la verdad más fundamental de este. (p.91)
A través del Estado, como abstracción, los individuos (o más bien un grupo de ellos), regulan, norman, ordenan las sociedades, lo cual conduce a una comprensión, desde la teoría social, de que el Estado es un fenómeno abstracto, inmaterial, carente de voluntad, por lo cual no debería ser considerado un actor o un sujeto, no podría concebirse como agente social. Desde el análisis sociológico, el Estado tiene una naturaleza objetiva, sea comprendido como un espacio, una institución o un campo. El Estado, en la teoría social, no puede ser parte de ninguna relación. Desde esta perspectiva, se impondría entonces una definición, desde los postulados de la teoría social, de la relación político-jurídica de ciudadanía. Para ello, debe partirse de la consideración de que el orden social:
existe solamente como producto de la actividad humana. Tanto por su génesis (el orden social es resultado de la actividad humana pasada), como por su existencia en cualquier momento del tiempo (el orden social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndolo), es un producto humano. (Berger y Luckmann, 2003, p. 71)
La relación de ciudadanía sería entonces una relación, de tipo político-jurídica, pero entre seres humanos. Ser ciudadano de un Estado establece, en consecuencia, los patrones conductuales político-jurídicos a tener en cuenta en la relación de un sujeto con otro, reconocido como parte del mismo conglomerado político-jurídico, como parte del mismo país, como ciudadano del mismo Estado. En la búsqueda de las explicaciones de las interacciones político-jurídicas, no hay que olvidar que las esencias se encuentran, básicamente, en interacciones sociales, en la relación entre dos o más sujetos; no cabe la posibilidad de una interacción social entre un sujeto y una institución. La ciudadanía, en tanto relación, puede ser consecuentemente definida, desde la teoría social, como el conjunto de interacciones político-jurídicas entre dos personas, en torno a una misma entidad estatal, o lo que es lo mismo decir, en torno a un mismo Estado.
Esta comprensión permite explicar, asimismo, la ciudadanía como institución social, esto es, como “tipificación recíproca de acciones habitualizadas” (Berger y Luckmann, 2003, p. 74). Dentro del marco de las interacciones nacionales, a las personas al nacer se les otorga (por lo general) un documento de identificación como elemento formal legitimador de la personalidad humana, para actuar de forma consciente en el campo político-jurídico. Como reproducción de esta matriz de legitimación, asimismo, las personas pueden asumir que, al reproducirse, sus hijos tendrán la misma posibilidad de acceder a tal documento-validación, como asimismo (en la mayoría de las circunstancias, aunque no siempre respecto al mismo Estado) sus ascendentes tuvieron el mismo criterio de legitimación documental. Posteriormente, a partir de dicha acreditación documental el individuo-ciudadano podrá acceder a prestaciones sociales (servicios médicos, educación, subvenciones para alimentos) o a posibilidades de actuación (integrarse como miembro a alguna asociación civil, votar por los gobernantes, ser candidato a un cargo público), conductas todas asumidas como típicas, como legítimas, por el resto de los conciudadanos.
La conducta ciudadana será pues no solo típica, sino también generalmente asumida como “normal”, como continuidad de la aceptación mutua de determinados “comportamientos ciudadanos” o roles:
En el curso de su interacción, estas tipificaciones se expresarán en pautas específicas de comportamiento (…) La posibilidad de asumir el “rol” del otro surgirá con respecto a las mismas acciones realizadas por ambos (…). De esa manera, surgirá una colección de acciones tipificadas recíprocamente, que cada uno habitualizará en papeles o roles. (Berger y Luckmann, 2003, p. 76)
La cuestión problemática que a partir de lo expuesto se plantea podría definirse, en modo interrogativo, de la siguiente manera: ¿cuál es el “rol” de las personas que se encuentran en situación de apatridia? ¿Cómo se interrelacionan política y jurídicamente con las demás personas integrantes del mismo conglomerado social en el que físicamente se encuentran? ¿Pueden igualmente aspirar a realizar estas conductas “habitualizadas” en dicho conglomerado social? Las respuestas pueden resultar sencillas, pero dependen de cada contexto histórico y estatal en el que se encuentren las personas en situación a apatridia. No obstante, la generalidad de los casos permite considerar que: no desempeñan el mismo rol, no se interrelacionan político-jurídicamente de la misma manera, no pueden aspirar a realizar dichas conductas.
Las personas en situación de apatridia suelen ser invisibilizadas en el meta-campo que supone el Estado como poder político institucionalizado, no pueden ser considerados sujetos plenos en ese orden institucional. Según la afirmación de Berger y Luckmann (2003):
Dado que dicho conocimiento [el relativo al orden institucional] se objetiva socialmente como tal, o sea, como un cuerpo de verdades válidas en general acerca de la realidad, cualquier desviación radical que se aparte del orden institucional aparece como una desviación de la realidad, y puede llamársela depravación moral, enfermedad mental, o ignorancia a secas. (p. 87)
En coincidencia con los autores, la apatridia puede considerarse una depravación moral. Si se parte de los paradigmas éticos de la dignidad humana y la inclusión social - discursos que resultan hegemónicos en la actualidad mundial-, que una persona se mantenga en situación de apatridia, esto es, que su personalidad se vea limitada, menoscabada, cuanto no anulada, que sus capacidades para actuar legítimamente en sus interacciones político-jurídicas en el conglomerado social se vean disminuidas, que se discrimine y excluya a una persona por razón de su alteridad, en términos éticos constituye un desvalor con relación a la dignidad humana y, en consecuencia, un contra-sentido en la sociedad actual.
Esto lleva a la necesidad de comprender cuál podría considerarse el sentido de la sociedad actual, así como los fundamentos ético-sociales de tal sentido. Si se toman los presupuestos teóricos y metodológicos sobre las prácticas sociales y sus sentidos que aporta en su obra Pierre Bourdieu, habrá de comprenderse que tales sentidos responden a un habitus construido a partir de estructuras sociales objetivas, tales como el Estado, la escuela o la familia. Mediante estas estructuras, los grupos sociales políticamente dominantes, grupos detentores del capital socio-cultural (y generalmente, también el económico), establecen los esquemas de percepción, valoración y acción de los individuos en tanto agentes sociales. “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas” (Bourdieu, 2007, p. 86).
En este sentido, los mecanismos jurídicos de determinación de cuáles personas serían consideradas ciudadanas de un Estado y cuáles no, puede considerarse que constituye un discurso normativo estructurante de las interacciones político-jurídicas fundadas en la relación de ciudadanía. Estas fórmulas normativas de legitimación jurídica contienen, a su vez, un sustrato de principios morales que las ordenan - y al mismo tiempo fundamentan- en una función también reguladora, conformándose de tal manera un discurso ético-jurídico estructurante de la realidad social.
Sin embargo, producto de la inexactitud de tales formulaciones estructurantes, o también de los cambios de las circunstancias materiales que determinaron su formulación, sucede que en la actualidad un conjunto de personas se encuentra en una condición carente de sentido (en función de los discursos establecidos por las mencionadas estructuras sociales objetivas, fundamentalmente, el Estado): las personas en situación de apatridia.
Con fines coincidentes se puede comprender esta situación a partir de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, al comprender la situación de apatridia como una consecuencia no buscada de la acción, esto es, como resultado inesperado de la acción intencional de determinar los principios sobre los cuáles se determinará el colectivo ciudadano en los marcos de un Estado, o sea, en el contexto de los mecanismos de reproducción de prácticas institucionalizadas. “Actividades repetitivas, localizadas en un contexto de tiempo y de espacio tienen consecuencias regularizadas, no buscadas por quienes emprenden esas actividades” (Giddens, 2006, p. 51).
Estos análisis realizados desde la teoría social propician, por una parte, la consideración de las interacciones sociales como sustrato de las justificaciones político-jurídicas para la configuración de la relación persona-Estado, comprensión que supone la existencia de los bucles dialécticos - o pares categoriales- constituidos por las nociones ciudadanía y apatridia, inclusión y exclusión, e identidad y alteridad. En este sentido, una propuesta que ignore las construcciones que desde lo social realizan las personas respecto a su identidad ciudadana, o el necesario reconocimiento político-jurídico de tal identidad, pudiera reputarse de parcial, fragmentaria o insuficiente. En tal sentido, obviar un elemento esencial del fenómeno problemático objeto de estudio podría resultar en su solución incompleta, o temporal, o en su transformación en otra problemática, pero difícilmente en una solución integral y duradera que armonice los intereses sociales y políticos existentes, en función de la búsqueda de la necesaria legitimidad del poder político público estatal.
Asimismo, esta comprensión teórico-social de la problemática indica que una alternativa válida a fin de solventar la referida crisis de sentido que supone la existencia de la apatridia (y el riesgo de apatridia), requiere ser argumentada necesariamente a partir de discursos institucionalizados. Esto, si la intención supone reajustar la acción estructurante concreta a los cánones ético-sociales antes mencionados que fundamentan las interacciones sociales, en lugar de revolucionar el sistema por completo mediante la búsqueda de nuevos fundamentos discursivos. Esta segunda opción quedaría descartada por cuanto puede considerarse ingenua, en tanto las construcciones artificiales de sentido generalmente no conllevan a su reproducción en prácticas sociales auténticas, en función de los referidos paradigmas éticos, sino a la superposición de un sentido estructural ilegítimo sobre una resistencia de los agentes sociales fundada en discursos legitimados contrapuestos a la intención estructurante del discurso impuesto.
Los derechos humanos como estructura estructurante de una solución a la apatridia.
A partir de los presupuestos enunciados, una solución a la crisis de sentido que supone la apatridia puede (y debe) partir de la teoría de los derechos humanos, en tanto noción estructurante de la percepción actualmente existente de la construcción socio-jurídica de la personalidad de los individuos, a partir del paradigma ético de la dignidad humana.
Fundados en la concepción de la dignidad, se han reconocido a lo largo de los últimos tres siglos un sistema de posibilidades de actuación a los individuos / sujetos / agentes sociales, particularmente frente al poder estatal (objetivamente comprendido). En los inicios de este movimiento iushumanista (entendido a partir de sus primeras concreciones normativas positivas, i.e. la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el Bill of Rights estadounidense de 1791) no se reconoció la ciudadanía como derecho humano. Las condiciones sociales para estructurar tal discurso aún no se habían presentado, en el entendido de que aún no se había completado la formación de algunos Estados-nación (i.e. Alemania, Italia, Canadá, Australia y algunos países de Europa Oriental) o incluso permanecían monarquías en las que el estatuto político y jurídico del individuo se construía en torno a la noción de “súbdito” del soberano (i.e. España, Inglaterra, Rusia, China y Japón).
Luego, a partir del volumen de personas que quedaron en situación de no poseer ninguna ciudadanía tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa fue que la apatridia se presentó en el campo político como una problemática social. Estas razones determinaron la génesis de una acción social, concretada a partir de la labor de Fridtjof Nansen desde su posición de Alto Comisionado para los Refugiados, en la entonces Sociedad de Naciones. El tratamiento a la situación de las personas refugiadas, muchas de ellas en situación de apatridia, específicamente rusos que no fueron reconocidos como ciudadanos de la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o armenios expulsados (sobrevivientes del genocidio) por la igualmente naciente República de Turquía, ubicaron la apatridia como crisis en el juego político de las relaciones internacionales. La cuestión de la apatridia entró desde entonces a formar parte del conjunto de asuntos a abordar en los espacios (campos) del Derecho internacional (Lipovano, 1935). Como agravante de esta situación, las condiciones sociales generadas a partir de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, aumentaron la preocupación respecto a la búsqueda de una solución a esta problemática, lo cual determinó la incorporación del derecho a una ciudadanía en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Los derechos humanos se constituyeron, a partir de su Declaración Universal de 1948, en una “estructura estructurada” - en términos de la teoría social-, en una nueva regla del juego político dentro del meta-campo Estado, o más precisamente, Estados, en plural, dada la trascendencia internacional de este discurso. En tal sentido, puede comprenderse que la teoría de los derechos humanos se constituyó asimismo en un habitus, en tanto discurso estructurante de nuevas prácticas sociales tendentes hacia la garantía de tales derechos.
El fundamento ético contemporáneo del iushumanismo supone que el origen y justificación de los derechos humanos - incluido el derecho a una ciudadanía- tiene una naturaleza moral, esto es, que se configuran y resultan éticamente exigibles con independencia de su reconocimiento en el Derecho positivo. En consecuencia, su incorporación al ordenamiento jurídico interno de los Estados se limita a los fines de su protección y garantías, pero no a su reconocimiento o consideración de su existencia como tal (Fernández García, 1991; Nino, 1989), comprensión asumida desde el propio Preámbulo y el art. 1 de la Declaración Universal. En concordancia con la afirmación de Dávila (2014):
La moral crítica contenida en los derechos humanos no sirve exclusivamente como criterio para juzgar el actuar de instituciones sociales y sus representantes, pues la moral crítica trae consigo la idea de que los derechos humanos son instrumentos útiles y legítimos, a los fines de exigir la modificación o eliminación de instituciones y prácticas que contradicen o lesionan dichos derechos. Entonces, el carácter moral crítico de los derechos humanos también es apto para pedir legítimamente la constitución de instituciones y mecanismos que sean compatibles con ellos y que garanticen su efectiva aplicación. (pp. 519-520)
Esta comprensión de la capacidad de exigencia de la supresión de normas jurídicas y prácticas sociales y políticas contrarias a la protección y garantías de los derechos humanos permite afirmar que el contenido de tales derechos puede considerarse un limitante al poder político de los Estados, o especialmente en relación a la ciudadanía, un limitante a su capacidad histórica de determinar unilateralmente lo criterios para considerar o no alguna persona como su ciudadana (Garzón Valdés, 1994). Igualmente, la comprensión de la misma exigencia respecto a instituciones y mecanismos de garantía de tales derechos - el de acceder a una ciudadanía inclusive- supone la consideración, como mínimo, de la posibilidad de reclamar su vulneración, en especial, por parte de las instituciones públicas (Ferrajoli, 1999).
Tal justificación racional de la teoría iushumanista contemporánea ha propiciado, en efecto, la incorporación de sus postulados a la vida cotidiana, legitimados per se dada la coherencia de los valores y principios que la fundamentan con aquellos imperantes en la moralidad media de la sociedad global de la post-guerra. En una suerte de nuevo Renacimiento, el ser humano hubo de ubicarse una vez más en el centro de las políticas públicas, aunque en cada Estado/sociedad según sus propias condiciones y estructuras pre-existentes, según su propia historia, no se debe olvidar que “producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia” (Bourdieu, 2007, p. 88).
En este sentido, fue adoptada en 1954 la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, entrada en vigor en 1960; sin embargo, fue necesario aprobar, al año siguiente, un nuevo tratado internacional que reforzara la realización del cometido de erradicar la apatridia en las sociedades modernas, a saber, la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961. Esta Convención, que tardó 14 años para entrar en vigor - en diciembre de 1975-, aún en la actualidad cuenta con solo 80 Estados partes, de los cuales alrededor de la mitad han adquirido esta posición en los últimos diez años (ONU, 2024). Por este motivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estableció el “Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia: 2014-2024”, por encomienda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual se establecen diez acciones que los Estados deberán acometer para “resolver las principales situaciones de apatridia existentes y prevenir el surgimiento de nuevos casos” (ACNUR, 2014).
La inexistencia de un consenso generalizado sobre esta cuestión no resulta de difícil compresión. La particular trascendencia del acceso a la ciudadanía como derecho humano parte de la posición misma del estatuto de ciudadano como habilitante político-jurídico. Si se comprende la ciudadanía como soporte fundamental para el disfrute de otros derechos humanos, para la reclamación de su protección y garantías a favor de los individuos por parte del Estado del cual son jurídicamente ciudadanos, esto es, como “el derecho que permite tener derechos” (Rodríguez Pineau, 2013, p. 209), se explica entonces que el reconocimiento a una persona como ciudadana genera en los Estados determinadas obligaciones, las que generalmente implican consecuentes erogaciones presupuestarias. Otra dimensión de análisis pudiera consistir en lo que a efectos sociales puede comprenderse como más subversivo, a saber, una redistribución de los capitales sociales de los agentes en el campo político. En cualquier caso, la resistencia a nuevas condiciones de organización social, a nuevos capitales susceptibles de reconfigurar el escenario socio-político del meta-campo estatal, podría comprenderse como la razón (o una de ellas) de la escasa acción política de los Estados a comprometerse con el habitus de reconocer/legitimar a determinadas personas como ciudadanas, o lo que sería igual, como nuevos agentes sociales en el juego. Como ha podido exponerse, en este nuevo “mundo de sentido común”, las prácticas de los Estados, determinadas a partir de la teoría de los derechos humanos, aún resultan, cuanto menos, insuficientes.
CONCLUSIÓN
Puede colegirse entonces, tomando como base los análisis realizados, que la ciudadanía, desde la teoría social, puede definirse como el conjunto de interacciones políticas y jurídicas entre dos personas en torno a una mismo Estado, en tanto meta-campo de interacciones sociales. Además, que la comprensión del acceso a una ciudadanía como un derecho humano, a partir del paradigma ético iushumanístico de la dignidad humana, puede ser considerada una solución político-jurídica a la apatridia, en tanto ser ciudadano constituye una condición fundamental de las personas para el disfrute y garantía plenos de sus restantes derechos humanos. Desde la teoría social, tal comprensión resulta propicia, en tanto los derechos humanos constituyen una noción estructurada a partir de la necesidad socio-política y jurídica - aún vigente- de proteger la dignidad humana frente al abuso del poder de los Estados y, consecuentemente, estructurante de nuevos discursos jurídicos y prácticas socio-políticas como, por ejemplo, la prevención del riesgo de apatridia.
Asimismo, dada la complejidad de este fenómeno-institución, la argumentación necesaria para construir teóricamente una acción en torno a la prevención de la apatridia no debe limitarse a prácticas políticas o discursos jurídicos, sino además incluir fundamentos desde lo ético-social para el tratamiento del problema que supone la exclusión de una persona respecto su entorno, su contexto, a partir de su despersonalización misma.
Por este motivo, los análisis de las interacciones de las personas en situación de apatridia se proponen deban ser realizados con un enfoque transdisciplinario, específicamente desde dos dimensiones, una discursiva-normativa y otra práctica, cada una aplicada a dos contextos, a saber, el estatal (en un sentido institucional) y el social (en un sentido espacial). En el primero de estos contextos, los análisis girarían en torno al par categorial ciudadanía-apatridia, mientras que, en el segundo - teniendo en cuenta su amplitud- se realizarían en torno al par categorial identidad-alteridad. De esta manera, los estudios sobre las personas en situación de apatridia, en función de la construcción de una acción social encaminada a la solución y prevención de tal problemática, se constituirían a partir del análisis de interacciones políticas, jurídicas, morales y propiamente sociales, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración propia (2023)
Figura 1. Mapa conceptual de la situación de apatridia como fenómeno transdisciplinario.
A tales fines, una política pública integral, fundada en el sentido social de la teoría de los derechos humanos, puede considerarse idónea para la estructuración y objetivación de acciones concretas hacia la solución y prevención de la apatridia. Sirvan las reflexiones del presente artículo como un punto de partida teórico en tal empeño.