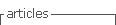Introducción
Antes de la llegada de los invasores europeos, españoles en su mayoría, a esta parte del continente en 1537, el territorio que hoy ocupan, Asunción, la capital de Paraguay, y su Área Metropolitana, departamento Central, estaba poblado por grupos nativos de diversas adscripciones étnicas, preferentemente guaraníes (Susnik, 1982; 1983).
Luego de ocurridos los procesos de coloniaje -no sin férrea resistencia en diversos frentes (Fogel, 2010)-de sometimientos, vasallaje, obliteración, fundación de ciudades, de pueblos mestizos y “blancos” y la independencia en 1811, hacia fines de ese siglo (19) las 21 tavas o “pueblos de indios” que aún existían en el área fueron despojadas de sus tierras, sus habitantes convertidos en ciudadanos sin posesión e iniciada la expulsión de los mismos hacia las áreas rurales y boscosas (decreto del 7 de octubre de 1848 del presidente Carlos Antonio López y su reglamentación). Su existencia, su ancestral historia y sus autodenominaciones fueron borrados de todo registro y no fueron vueltos a ser considerados como indígenas hasta 1984, cuando por denuncias y presión internacional sobre el Estado, entonces bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), fue promulgada la ley 904/84 Estatuto de los Pueblos Indígenas.
Cerca de 150 años después los descendientes de aquellos desposeídos regresaron a muchos de esos lugares, por diversas razones, algunas muy similares a las que los había expelido hace más de siglo y medio -más masivamente en los últimos 10 años- y hoy constituyen un creciente fenómeno social que presiona sobre las políticas públicas, ponen a prueba las leyes y los marcos simbólicos no indígenas y reclaman una respuesta basada en derecho positivo, derecho consuetudinario, potenciando la idea de pobladores y propietarios de tierras y territorios anteriores a la existencia del Estado Nacional.
En ese proceso, son cada vez más numerosas las comunidades, asentamientos y otros poblamientos indígenas que van emergiendo en las áreas urbanas con su carga de imaginarios, cosmovisiones, espiritualidades, encuadres económicos, políticos y culturales.
En este escrito se realiza un abordaje del tema de la identidad buscando establecer comprensiones y determinantes de las configuraciones de las identidades de las poblaciones indígenas en esos contextos urbanos, tomando aspectos teóricos y empíricos que permitan establecer parámetros de comprensión y que a su vez ayuden a esbozar sus razones y sus fundamentos. Categorías como fronteras étnicas, identidades colectivas, nos ayudarán a configurar y explicar los caracteres relacionales, multidimensionales, contextuales y dinámicos de la identidad.
La presencia de poblaciones indígenas en contextos urbanos en Paraguay genera una serie de tensiones en donde la más determinante y permanente es la que se desarrolla con el poder político, ya sea local, regional o nacional. En su proceso de adaptación a los nuevos espacios de territorialidad y tierra para asentamientos, los grupos expulsados de zonas rurales y boscosas, principalmente por causas originadas en el agronegocio, enfrentan dificultades y realidades que presionan los límites sociales, los del poder público estatal y los simbólicos.
En aquella relación obligatoria, forzada por el despojo y la desprotección, se evidencian los desarraigos y la privación de protecciones consagradas en leyes, saboteadas sistemáticamente por actos burocráticos y falta de voluntad política: En este caso lo más frecuente es que el procedimiento es más importante que el cumplimiento de los derechos instituidos; entonces la resiliencia y la resistencia se tornan mecanismos permanentes de supervivencia en y desde los asentamientos y las comunidades.
En estos contextos, configurados por una geografía humana, cultural y social mayoritariamente no indígena es donde se desarrollan esas configuraciones identitarias indígenas íntimamente vinculadas a la tierra, el territorio, las relaciones interétnicas y las alianzas posibles para enfrentar al otro distinto.
Llegando al tema
Los pueblos indígenas tienen como fundamento de su existencia física y simbólica a la tierra y al territorio. Sobre estos dos pilares fundantes y generadores de vida organizan sus procesos económicos, sociales, políticos culturales y espirituales. En los últimos tiempos la situación de muchas comunidades viene resintiendo, dramáticamente en algunos casos, por los despojos tierra/territoriales que reducen las áreas habitables y de supervivencia; y por las expulsiones por efectos del agronegocio, coincidentemente en los departamentos donde existe mayor número de población y comunidades indígenas de diversa configuración cultural y autodenominación.
Estas salidas -a veces masivas y otras progresivas- tienen con frecuencia como destino urgente a los centros urbanos en procura de sustento y de respuestas desde los organismos públicos municipales, departamentales o del Gobierno central. Así, la visita provisoria se convierte con frecuencia en asentamiento permanente (ampliando los ya existentes o fundando nuevos núcleos). Tal situación plantea una difícil y compleja realidad para quienes sobre estos espacios reducidos que llegan a ocupar -cuando no terminan viviendo a la vera de las calles, arroyos o basurales- deben seguir constituyendo, afianzando y ejerciendo su existencia como seres humanos, sujetos sociales, sujetos culturales y sujetos políticos.
La realidad se complejiza cuando de las experiencias rurales y selváticas de la que provienen los individuos o grupos indígenas, se sitúan drásticamente en otra geografía en donde todas las posibilidades consuetudinarias previas conocidas de territorialidad y tierra se diluyen. Entonces, la coexistencia con sujetos y objetos se convierte en una permanente tensión, en constantes luchas por la supervivencia física y cultural y la articulación de tácticas de resistencia para no disolverse en el contexto desconocido, hostil y segregacionista de los entornos urbanos de ciudades y poblaciones no indígenas donde, además, deben negociar y confrontar con el poder político.
Situación general
La presencia diversa de asentamientos indígenas en zonas urbanas de Asunción (capital) y el departamento Central (que alberga al 30,7% de la población total del país según el Instituto Nacional de Estadística1) es relativamente reciente. Hasta fines los años ’90 la única experiencia permanente conocida era la de los Maká (de la familia lingüística mataco-mataguayo), originarios del Gran Chaco. Fueron asentados en 1942 en Zeballos Cue (Asunción), zona del Jardín Botánico, por el general ruso Juan Belaieff2 (nombre de nacimiento Iván Timoféievich Beliáiev). En 1985 fueron instalados definitivamente sobre 3 hectáreas de tierra en las cercanías del centro de Mariano Roque Alonso (Central), luego de una gran inundación (Verón, 2017).
El inicio del progresivo establecimiento de poblaciones indígenas en esta zona del país (Asunción y Central) comenzó a fines de los ’90 cuando familias oriundas del departamento de Caaguazú se instalaron al pie del Cerro Lambaré, entre la ribera del río Paraguay y la laguna Cateura, fundando la comunidad Cerro Poty en tierra municipal, en el barrio Yukyty del Bañado Sur (Bogarín, I.; Galeano, B.; Rodas, A.; 2002). Posterior a esto, sucesivas oleadas migratorias por razones diversas (económicas, reclamos de tierra, expulsiones, etc.), fueron fundando numerosos asentamientos en la zona.
Los agrupamientos indígenas en el área urbana son dinámicos y potencian desplazamientos, fusiones y fragmentaciones, haciendo desaparecer u originando nuevos asentamientos en diversas áreas de las ciudades del área metropolitana.
Los datos del Censo Indígena de 2012 (el último realizado en el país, el próximo se hará a fines de 2022) coinciden con el relevado por la asociación de indígenas urbanos en cuanto a que son 21 los asentamientos (comunidades, núcleos familiares y clanes). El 9% de la población indígena en el país está en zonas urbanas (equivale a 9.858 personas). De ese total, en conjunto, el 24% está en Asunción, con 9 poblamientos; y en el Departamento Central con 12 asientos indígenas (Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y San Lorenzo). El conjunto se constituye de 5 comunidades, 15 núcleos familiares y 1 clan. De acuerdo con lo registrado en el 2017 por la naciente agrupación que aglutina a los indígenas urbanos de Central y Asunción, los 21 asentamientos están en Asunción, Mariano Roque Alonso, Villeta, Itá, Luque, Areguá, Itauguá, Capiatá y Limpio. De ellos, 9 son comunidades en diversas etapas de conformación y consolidación, 11 núcleos familiares y un clan.
El censo oficial registra poblaciones urbanas integradas por personas pertenecientes a 8 de los 19 pueblos indígenas que habitan ambas regiones del país. El censo hecho por los indígenas, describe que hay presencia de población procedente de los 19 pueblos que habitan el país. En cualquiera de los casos, en estos asentamientos urbanos -en la mayoría y principalmente en las comunidades- el rasgo prevaleciente es la convivencia interétnica. Existen asentamientos donde conviven y cohabitan poblaciones pertenecientes a pueblos de ramas lingüísticas diversas provenientes de las regiones Oriental y Occidental, lo que supone una situación sociocultural diversa y diferente que lleva a permanentes diferencias, confrontaciones, negociaciones y fricciones de cosmovisiones, imaginarios, simbologías, usos y costumbres. La convivencia no está exenta de tensiones ni de rupturas.
Algunos casos resaltantes son: la comunidad Cerro Poty en Asunción donde originalmente desarrollaban sus vidas y hábitos en conjunto grupos pertenecientes a los pueblos Ava y Mbya, ambos de origen lingüístico guaraní con sus variantes socioculturales; unos pocos del pueblo Angaité, de lengua maskoy de la zona del Chaco y no indígenas (paraguayos) de cultura occidental e idioma guaraní y castellano. Finalmente, los Mbya abandonaron el lugar por desavenencias consuetudinarias y actualmente se hallan instalados en la comunidad Tarumandymi, área urbano-rural de la ciudad de Luque.
Otro caso es el de la comunidad Nueva Esperanza en Luque, donde conviven integrantes de los pueblos: Yvytoso y Ayoreo, de la misma familia lingüística zamuco del Chaco, con sus variantes socioculturales; Ava de lengua guaraní de la región Oriental; Nivaclé de raíz lingüística mataco-mataguayo, de la zona del Chaco y no indígenas (paraguayos), constituyendo un espacio interétnico e intercultural donde las relaciones sociales y culturales son constantes e intensas.
A esta complejidad sociocultural de convivencia debe sumarse el entorno en el que están insertos los asentamientos indígenas. Al ser zonas urbanas la proximidad y el contacto con la sociedad envolvente se tornan cotidianas y permanentes. Los mismos se hallan establecidos sobre espacios reducidos y territorios ocupados por personas no indígenas con las que están en permanente transacción o conflicto, circunstancias que incluyen agresiones simbólicas, invasiones sociolingüísticas e imposiciones socioculturales. Este espacio está necesariamente atravesado por una marcada relación de poder con la sociedad envolvente común y la sociedad política encarnada en el Estado, dentro de consuetudinarias prácticas de discriminación y exclusión por origen étnico (racismo) y condición socioeconómica (aporofobia).
De los 21 asentamientos en Asunción y Central, 20 no poseían tierras propias hasta el Censo de 2012, entonces solo los Maká en la zona del Puente Remanso tenían dominio legal sobre unas 3 hectáreas que resultan insuficientes para el crecimiento poblacional y sus usos. Actualmente en Luque hay dos comunidades que obtuvieron el título de tierra: Tarumandymi (transferida por el Estado a través del Instituto Nacional del Indígena en 2019) y Yáry Mirĩ (adquirida y transferida por una organización privada en 2018). Los demás asentamientos -salvo el de las tierras de la API en Luque- se encuentran en diversas circunstancias de posesión u ocupación, la mayoría no regularizada.
Territorialidad, tensiones e identidad
Los pueblos indígenas están ligados intrínsecamente a la tierra como fundamento de su concepción cosmológica y cosmogónica, la construcción y expresión de su espiritualidad y la base económica de su supervivencia, derivada de la caza, la pesca y la recolección. La desaparición de bosques, la reducción de espacios para la instalación de los caseríos y el desarrollo de sus prácticas y costumbres plantean una aguda controversia sobre sus ideas del mundo en el que vivían en las zonas rurales y boscosas.
Ahora, trasladados a otro escenario, deben asumir una realidad que controversia su existencia: la tierra desaparece con sus recursos naturales y el territorio ya no existe como lo conocían; la casi inevitable coexistencia en espacios reducidos, casi íntima, con personas de culturas e idiomas diferentes en su misma condición de desarraigo; y el contacto permanente con una sociedad no indígena, abrumadora, invasiva y excluyente que no les brinda mayores oportunidades, en ninguno de los niveles, para la satisfacción de las necesidades básicas. Esta situación pone a los habitantes de estos asentamientos urbanos en la disyuntiva de plantearse sus circunstancias objetivas y subjetivas, articulando sus universos en el nuevo espacio para subsistir como tales para no dejarse absorber por la vorágine “de afuera”; y negociar permanentemente, pidiendo, presionando y a veces confrontando con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en menor nivel.
Es en ese cruce de lo que eran y lo que ahora deben hacer para no dejar de ser es donde emergen con fuerza aquellos aspectos que los hace particulares y con los que se sienten referenciados; apelando a algunos elementos culturales que les permitan seguir sustanciando su especificidad y al mismo tiempo ayude a aglutinar a sus iguales o cercanos sobre la defensa de su mismidad ante los otros distintos.
En primer lugar, su condición de indígena. El asumirse como tales es una suerte de identidad genérica, autónoma y cargada de los nuevos paradigmas políticos de reivindicación del sector asumidos tras el llamado fin de la Guerra Fría (Bengoa, José, 2000), que les ubica en un sector de la población reconocida por ellos y por la sociedad envolvente, más allá de su carga de prejuicios. En este contexto, esta referencia es tan fuerte que antecede en todos los casos a sus pertenencias originarias, clánicas o culturales. Primero son indígenas y luego son sus pueblos. En los espacios rurales y selváticos esto es menos acentuado y es más frecuente que ocurra a la inversa. Esta autorreferencia se potencia en contextos urbanos porque la sociedad está estratificada y el asumirse indígena es como situar al grupo en esa escala con toda su carga de contradicciones e identidades diversas. También lleva en sí un mecanismo de autoprotección asumiendo que el ser indígena les presenta ante los habitantes de la ciudad como un grupo humano definido, con pertenencia específica y a veces en situación de vulnerabilidad social, con protección legal formal y situación jurídica consuetudinaria definida.
Aunque esta condición sea articulada más para afuera -porque las mismas circunstancias de contacto con el Poder político así suponen para allanar situaciones hostiles y conseguir eventuales apoyos3-, para adentro también representa un elemento de cohesión, más aún en los casos en los que conviven con otros pueblos culturalmente diferentes. Así, el ser indígena morigera ancestrales litigios tribales, suaviza o potencia los rencores grupales y revitaliza la solidaridad con el similar para poder juntos sobrellevar las nuevas circunstancias dentro de una estrategia identitaria4 (Cuche, 1996) a través de la conformación de una identidad colectiva5 (Melucci, 1996). Hall llamaba a esto “una política (que) puede construirse con y a través de la diferencia, y ser capaz de erigir esas formas de solidaridad e identificación que hacen que una lucha y resistencia común sea posible, y hacerlo sin suprimir la heterogeneidad real de los intereses y de las identidades” (Hall 1996: 445).
La identidad así conformada en torno al ser indígena incorpora una articulación potente que permite, finalmente, consolidar unidades de acción y aglutinamientos de orden más político para fundar alianzas entre los integrantes de comunidades urbanas de diversa procedencia etnohistórica. Unirse en función a elementos culturales comunes y rasgos compartidos, dentro de su diversidad de expresiones culturales; y reconocerse como próximos ante los otros distintos a los que, eventualmente, deberá enfrentarse. Estas son las características que Denys Cuche asigna a la identidad, su condición relacional, contextual y multidimensional.
En este proceso de construir o significar vidas, prácticas y pensamientos de los grupos indígenas en contextos urbanos, la memoria colectiva -que es una suma de memorias individuales de hechos vividos y sentidos- se convierte en un elemento central, ya que de ella depende la posibilidad de rememorar los lazos, sentires, saberes y quereres intersubjetivamente y componer socialmente toda esa carga-historia-cultura que traen de sus otras experiencias comunitarias en un nuevo territorio, diferente y, la mayoría de las veces, adverso. Esto está muy ligado a una identidad étnica que se reconstruye como derivación de los lazos comunes y prácticas rituales o ritualizadas de creencias y celebraciones (Aravena, Andrea, 1998: pág. 1.121).
Sobre estas identidades comunes es donde se proyecta y articula permanentemente todo aquello que hace que un grupo sea diferente al otro como necesario mecanismo de mantener su mismidad más allá de sus variaciones culturales. Como refiere Barth6 (1976), los grupos indígenas son grupos sociales que actúan conforme a su identidad étnica; esa identidad étnica está definida por las fronteras étnicas donde siempre buscan establecer la diferencia de/con los otros. En esta definición de identidad las mismas pueden llegar incluso a modificar algunas características culturales. Los límites étnicos son sociales, no territoriales (aunque a veces puedan coincidir); y no dependen del contenido cultural sino de las pautas que los mismos grupos determinan en su diferenciación y protección ante los otros; pueden variar los contenidos y los modos de organizarse, pero no los límites, es decir la diferenciación entre los de dentro y los de fuera (los propios y los extranjeros). Tiene un fin de supervivencia sociocultural y eventualmente físico-material.
El poder indígena y el poder político
La tierra y el territorio se sitúan en el centro de toda discusión posible entre los pueblos indígenas y el poder político entendido como Estado, Poderes y organismos de ejecución. En el caso de los indígenas en contexto urbano este asunto se torna aún más acuciante y asume ribetes políticos mucho más demandantes, ya que se hallan en espacios con alta densidad poblacional socioculturalmente diferente, carentes de base material-territorial y sin arraigo. Por tanto, no es casual que los gobiernos sucesivos desplieguen políticas asistencialistas fluctuantes, pero no resuelvan de fondo las exigencias de restitución y/o transferencia de la posesión de la tierra y el dominio sobre territorialidad de estos grupos sociales.
Esta situación tiene razones fundantes históricas. El presidente Carlos Antonio López, a través del decreto del 7 de octubre de 1848, en su artículo 11 declaró propiedades del Estado los bienes, derechos y acciones de los últimos “veinte y un pueblos de naturales de la República”7, y borró la existencia de los indígenas al convertirlos en ciudadanos sin posesión8. Esta apropiación sin indemnización marcó la línea que siguieron todos los regímenes que se sucedieron en el país desde entonces. Recién en 1981, a través del llamado Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley Nº 904/81) el Estado volvió a reconocer a los pueblos indígenas a raíz de presiones y denuncias internacionales contra la dictadura. Sin embargo, la propia creación del Instituto Nacional del Indígena (INDI) (decreto N° 18.365/75 y decreto ampliatorio 22.274/76) tiene como impronta reducir el tema indígena a un asunto administrativo y asistencialista, sin mayor capacidad de resolución de conflictos de fondo ni atender de forma estructural las reclamaciones reiteradas de los diversos grupos; asimismo, está más enfocado a desahuciar la capacidad de organización para los reclamos a través de medidas políticas -que no excluye la cooptación de líderes- para desactivar tensiones y conflictos. El asunto de la tierra queda por lo general guardado en gavetas y sin respuestas.
En los últimos años los ataques y desalojos a comunidades indígenas de diversos pueblos, en ambas regiones del país, aumentaron con índices de gran violencia y muerte. El papel del Estado fue irrelevante para restituir derechos consuetudinarios y de posesión; y a veces hubo acción cómplice entre Ministerio Público, la judicatura y la Policía nacional con los invasores de las tierras indígenas para provocar las expulsiones y quemas de sus tekoha9. Las organizaciones indígenas como la Federación por la Autonomía de los Pueblos Indígenas (FAPI) y otras, así como organizaciones indigenistas, vienen denunciando y accionando legalmente en la mayoría de los hechos, sin mayores resultados.
En el caso de los poblamientos indígenas en zonas urbanas, el conflicto en torno a la tierra y al territorio tiende a potenciarse. La primera parte de las reivindicaciones de los afectados constituyó el pedido de reconocimiento por el Estado de los asentamientos fuera de las égidas rurales y boscosas. Si bien la política y posición de los agentes del Estado siempre fue la de no reconocer a los grupos urbanos como comunidades y desplegó una política de devolución de los nativos desde las zonas urbanas a sus sitios de origen para reinsertarlos (Bogado, 2014. Pág. 123), actualmente -según Dionisio Benítez, líder de Cerro Poty10- en Central y Asunción son 10 las comunidades que lograron reconocimiento del Estado con sus respetivos líderes. Esta condición abrió el siguiente paso que es el de las reclamaciones de asignación y el aseguramiento de espacios propios para asentamientos. Según la Ley 43/8911, cada familia indígena debe recibir como mínimo 10 hectáreas de tierra en la Región Oriental y 100 hectáreas en la Región Occidental.
Central, incluida Asunción, concentra más del 30% de la población del país, convirtiéndose en la zona de mayor densidad poblacional de todo el territorio nacional. Esta característica plantea al Estado un desafío de proporciones no determinables aún en materia de cumplimiento con las aspiraciones de las comunidades indígenas asentadas. La respuesta más frecuente de los organismos del Estado ante los requerimientos es que la Ley 904/81 refiere a extensiones rurales y boscosas y no contempla a los grupos urbanos. El debate está abierto y ante una realidad patente e ineludible, los casos deberán dirimirse en estrados judiciales o en su defecto generarse normativas complementarias o sucedáneas que las incorporen. El argumento de los líderes indígenas urbanos es que están amparados por la Constitución Nacional como pueblos preexistentes al Estado y son dueños consuetudinarios de todas las áreas del país, incluyendo los lugares donde hoy están fundadas las ciudades12.
Si la tierra y el territorio son centrales en la vida total de los indígenas, su no tenencia debería representar su extinción como pueblos. Esta ecuación no resulta tan simple para quienes así desarrollan las políticas de Estado. La identidad indígena está arraigada en el poder que confiere la propiedad de la tierra. Sin embargo, esta situación modificada con el despojo de estas no produjo la pérdida de ese poder. ¿Cómo entonces se explica que comunidades enteras desarraigadas de sus espacios vitales -por el Estado, los empresarios del agronegocio o los civiles armados- sigan diciéndose indígenas y reclamando tierra y territorio? Se entiende en la capacidad que poseen de configurar imaginarios y simbologías. Al respecto Wayne Robins1expresa que el poder de los pueblos indígenas se proyecta, no necesariamente en el control, sino, en el dominio efectivo de su tierra, dominio entendido en el sentido de sentirse dueño de la tierra. El “sentirse dueño” no desaparece con la pérdida de la propiedad en el sentido jurídico de esta (Robins. 1999: pp 220-221), y por eso la reclaman como ocupantes preexistentes a todo y a todos.
Palabras últimas
La identidad para los pueblos indígenas -en contextos urbanos o no- está directamente relacionada con la tierra, se proyecta en su autodefinición o identidad étnica y se afianza en las fronteras étnicas que socialmente determinan para posicionarse y autoafianzarse frente a otros. En ella, en esa identidad -de propiedad ancestral sobre la territorialidad y su autodefinición- radica su poder. Así, el ser indígena, el sentirse y representarse indígena, es al mismo tiempo una definición y un enunciado político que controversia permanentemente con el poder político instituido, entendido como Estado y sus derivaciones.
Entre lo indígena, los indígenas y el Estado, expresión máxima de la organización política de un país, no puede haber ausencia de tensión, aunque la negociación sea el mecanismo más articulado para el tratamiento de los conflictos y reclamaciones. La actual progresión de los requerimientos de asignación de tierra que se espera se intensifique en Central y Asunción, aumentará la tirantez entre indígenas de asentamientos urbanos y poder político, en donde lo razonable deberá ser aplicar las normativas y generar reglas complementarias que las ajusten y den cumplimiento a los derechos consagrados a los pueblos indígenas.
Mientras no se haya resuelto el conflicto sobre la tierra y la territorialidad de los pueblos indígenas, expresada en restituciones, reasentamientos y reconocimientos consuetudinarios, las resistencias y crisis no disminuirán sino crecerán. En el caso de los indígenas en contextos urbanos esta condición estará potenciada por la proximidad de sus comunidades y asentamientos con los centros de poder político; y a la mejor articulación y conciencia intercultural de sus habitantes que progresivamente están fortaleciendo una identidad colectiva cada vez más numerosa y organizada.