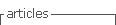INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha visto un incremento importante en la producción de literatura referente al fenómeno de la economía informal. Sin embargo, por lo general, los estudios elaborados se limitan a analizar la problemática desde una óptica legalista. La expresión informalidad económica o economía subterránea hace referencia al accionar de los agentes económicos que, si bien se dedican a actividades legales, no se ajustan a las normativas vigentes que reglan tales actividades (Feige, 1990). En ese sentido, no debe confundirse informalidad con ilegalidad, ya que la primera se refiere a actividades lícitas fuera de su órbita normativa y la segunda hace alusión a aquellas actividades proscriptas en el ordenamiento penal.
La economía informal configura una problemática de múltiples aristas cuyas consecuencias permean todos los ámbitos de la vida social. Portes y Haller (2004, p.7) hacen especial énfasis en este aspecto destacando lo paradójico de la economía informal al ser un fenómeno "engañosamente sencillo y [al mismo tiempo] extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir el orden económico y político de las naciones". Es decir, una problemática palpable en el día a día cuyas consecuencias son inadvertidas para el común de la gente debido, quizás, a la cotidianeidad de la práctica.
Entre las principales causas de la informalidad se encuentran: la debilidad institucional, la falta de empleos decentes, las barreras burocráticas junto con el alto costo de la formalización, la deficiencia en la prestación de servicios públicos, la prevalencia de una matriz productiva primaria y la naturalización del incumplimiento de la ley ante la falta de un reproche social.
En el Paraguay el sector informal abarca un segmento importante de la economía. De hecho, las últimas estimaciones realizadas desnudan una realidad alarmante en la materia. Por ello, urge un abordaje serio del fenómeno que considere la complejidad de esta práctica a fin de contribuir con directrices que permitan, a quienes diseñan políticas públicas, la delineación de estrategias e instrumentos que orienten la transición hacia la formalización.
Breve diagnóstico sobre la economía subterránea en Paraguay
La informalidad económica es un fenómeno socioeconómico cuyas consecuencias configuran una dualidad de efectos negativos. Por un lado, afecta a la productividad de un país, y por otra parte, priva a una importante porción de la masa trabajadora de las prestaciones sociales legalmente contempladas como las pensiones contributivas y el seguro social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) la define como "el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas económicas que tanto en la legislación como en la práctica están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto". Es decir, todas aquellas actividades económicas que desertan la legalidad para operar al margen del marco normativo.
En Paraguay, la formalidad económica sigue siendo una materia pendiente. De hecho, los altos niveles de informalidad reflejados en las últimas estimaciones cuantitativas (USD 11.966 millones, 40% del PIB) (PRO Desarrollo Paraguay, s.f.) junto con cerca del 65% del mercado laboral en situación informal (Acosta, 2017), de cierta manera, justifican el calificativo de 'inusualmente elevada' utilizado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para referirse a la informalidad en Paraguay (Banco Mundial, 2017). Sin dudas, estos datos deberían servir como un llamado de atención a las autoridades nacionales a la hora de elaborar políticas públicas e instrumentos para el abordaje de esta problemática social.
La informalidad no constituye un patrimonio exclusivo de nuestro país, sino más bien, un problema complejo de tendencia regional. Según un informe elaborado por el Foro Económico Mundial en Mayo del 2017, la economía informal latinoamericana ha superado por primera vez a la de África Subsahariana (Casabón, 2017). Esto podría estar directamente relacionado al hecho de que, según la vasta literatura económica, uno de los rasgos característicos de las economías en desarrollo es que presentan altos índices de informalidad. En esa línea, autores como Gómez y Moran (2012) y Chong y Gradstein (2007) observan una clara correlación entre el grado de desarrollo de un país y los índices de informalidad.
Contrariamente, Masi (2000) se muestra cauto al notar que, si bien, los procesos de industrialización llevados a cabo en los países desarrollados han contribuido a disminuir el tamaño del mercado informal, tras crisis cíclicas, se ha visto su reemergencia en muchos de estos países. Asimismo, siguiendo a Castells y Portes (1989) el autor reconoce que la informalidad es más notoria en Estados con bajo nivel de desarrollo económico. Pero no obstante, sostiene que ésta constituye un fenómeno transversal que permea todos los estratos sociales. En consecuencia, la informalidad económica no está exclusivamente relacionada con la precariedad socioeconómica sino también con el ánimo de lucro instrumentalizado a través de la evasión de cargas tributarias.
Las principales causas de la informalidad
Si bien la informalidad es un fenómeno multi-causal, existen ciertos elementos capaces de ofrecer un panorama más claro sobre su vigencia. Las 'barreras a la formalidad', -entendidas como aquellos obstáculos que disuaden a los agentes económicos de transitar por la senda formal de la economía- configuran un complejo fenómeno socioeconómico. Claro está que el deseo de lucro por parte de los agentes económicos constituye un factor insoslayable, empero, existen otros elementos que también deben ser considerados. La importancia de indagar sobre las causas de la informalidad radica en que, una vez identificadas, éstas podrían contribuir a plantear políticas públicas tendientes a abordar de manera más eficaz este fenómeno.
Primeramente, se debe partir de la premisa de que los agentes económicos se comportan de manera racional. Es decir, realizan constantes valoraciones sobre la relación costo-beneficio de sus actos. En efecto, ser informal trae consigo tanto 'ventajas' como desventajas para los agentes económicos. Por un lado, la evasión de cargas tributarias y por otro lado, la exclusión del sistema de seguridad social. Esta disyuntiva que, a prima facie, aparenta ser bastante problemática pierde fuerza al considerar ciertos aspectos socio-políticos que guardan relación con el papel del Estado como promotor del bienestar social. Concretamente, cuando se habla de los déficits de la Administración en la prestación de servicios públicos. La fórmula se configura de la siguiente manera: si los costos de permanecer en el circuito formal de la economía sobrepasan los beneficios que esto conlleva, mayor será el incentivo de evadir y por ende, mayor el grado de informalidad.
Maloney (1999) plantea un modelo teórico sosteniendo que la informalidad depende de tres variables: el marco regulatorio, la calidad del servicio público y la capacidad de control del Estado. En consecuencia, un marco normativo excesivamente oneroso, servicios públicos deficitarios y un control prácticamente nulo de parte de las autoridades configuran un inmejorable 'caldo de cultivo' para la informalidad. El concurso de estos tres elementos hace que los incentivos a la formalización sean prácticamente inexistentes.
Al hablar del marco normativo, Oviedo, Thomas y Karakurum-Özdemir (2009) refieren que una de las principales causas de la informalidad económica es la rigidez de las cargas regulatorias. La falta de claridad, celeridad y uniformidad de los trámites administrativos son factores determinantes que contribuyen a la informalidad. La excesiva burocracia pone de relieve las falencias del Estado en su rol de gestor de servicios ante la ciudadanía.
Autores de la talla de Merton (1940), por ejemplo, hacen una crítica férrea a la idealización weberiana de las burocracias como sinónimo de eficiencia señalando que, las disfuncionalidades de las reglas estandarizadas están dadas, principalmente, por la excesiva inflexibilidad de los modelos burocráticos (Weber, 2015; Vélaz, 2012). El excesivo volumen de formularios y documentos a completar junto con la falta de flexibilidad en los trámites y en ciertos casos, hasta la hostilidad de los servidores públicos, se erigen en importantes obstáculos para los agentes económicos (Movistar, 2016).
Otro punto resaltante está vinculado a la calidad de los servicios públicos. La falta de una cultura legalista podría guardar una estrecha relación con la ineficiencia en la prestación de servicios públicos por parte del Estado (Saavedra y Tommasi 2007; Maloney 1999). La incapacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad impide la construcción de una cultura formal voluntaria. Esto se da porque "si el desempeño institucional es pobre, se incrementan los incentivos a la informalidad ya que se reducen los beneficios del sector formal" (Gómez y Moran, 2012, p.12). La lógica que subyace a esta línea argumentativa es la siguiente: ante la ausencia de una debida contraprestación, es muy posible, que el ciudadano promedio se muestre reacio a contribuir al sostenimiento de la cosa pública dado que ésta no le produce retribución alguna.
Por último, se encuentra el control estatal. Un sistema de control efectivo en conjunto con un mecanismo de sanciones es vital para la transición de la informalidad a la formalidad. Un sistema regulatorio carente de instituciones fuertes capaces de exigir el cumplimiento de la legislación vigente resulta inadecuado para promover la formalización. Aun así, debe considerarse que, según la experiencia demuestra, los enfoques regulatorios que incluyen lineamientos que trascienden lo meramente legalista son los más exitosos en materia de lucha contra la informalidad. Por ende, es menester una óptica que adopte una "serie de enfoques de amplio alcance para la creación de un entorno propicio para las pequeñas empresas y las microempresas sobre la base del reconocimiento y la aplicación de los derechos y las normas" (OIT, 2014, p.43). El paradigma teórico expuesto ofrece un panorama más claro sobre el origen de la informalidad. El concurso de los tres elementos detallados da ciertos indicios que permiten comprender el porqué de la vigencia del fenómeno.
La dimensión socio-política de la informalidad
Hay una vieja historia acerca de un trabajador sospechoso de robar en el trabajo: cada tarde, cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosamente la carretilla que empuja, pero nunca encuentran nada. Finalmente, se descubre el pastel: ¡lo que el trabajador está robando son las carretillas! (Zizek, 2009, p.9).
La noción básica que subyace al relato es la necesidad de alejarse del simple contorno de una problemática para centrarse en el trasfondo que la envuelve. En el fenómeno de la informalidad económica, la violación de una norma jurídica es, quizás, tan solo la arista más visible del problema. Limitarse a un análisis encarado desde una óptica meramente normativo-jurídica podría ofrecer una visión sesgada de una problemática que encierran cuestiones más complejas que, claramente, trascienden el plano legalista y se ubican en el plano social, político y hasta cultural.
El hecho de que en Paraguay la economía informal represente el 40% del PIB junto con que, casi el 65% de los trabajadores se encuentre fuera del sistema de seguridad social exteriorizan dos cuestiones puntuales: en primer lugar, que existe un problema de ineficiencia económica que produce distorsiones macroeconómicas y, en segundo lugar, que una gran porción de la sociedad paraguaya no cumple con la ley (Observatorio Laboral MTESS, 2016). En relación al primer punto, desde una óptica macroeconómica, la informalidad afecta a la productividad, reduce las recaudaciones tributarias y excluye a los trabajadores del sistema de seguridad social. Esto se traduce en un serio problema fiscal que acarrea una mala distribución del ingreso y que a su vez, implica una baja cobertura social.
Por otra parte, con respecto al incumplimiento de la ley, Ghersi (2013) sugiere que esto último resulta especialmente problemático, ya que desnuda una cuestión mucho más compleja vinculada a la persistencia de la economía subterránea, -la emergencia de una cultura de incumplimiento-. La cultura del incumplimiento obedece a la percepción generalizada de un ordenamiento normativo ilegitimo e ineficaz (Newmedia Universidad Francisco Marroquín, 2013). La naturalización de la conducta infractora tiene, inevitablemente, como resultado la instauración de la asiduidad de una práctica irregular. En efecto, para comprender mejor esta simbiosis es preciso prestar especial atención a la correlación existente entre el incumplimiento a gran escala de las normas jurídicas y la desconfianza hacia las instituciones políticas como promotoras del bienestar social.
Ciertamente, la omisión a gran escala de las leyes es un contundente mensaje que pone de manifiesto la profunda desaprobación hacia la tarea del Estado y que, a la vez, se traduce en un claro indicador de ilegitimidad de las instituciones políticas. Cuando, paradójicamente, el desacato de las normas deja de ser la excepción y se convierte en la 'norma', se emite un fuerte mensaje vinculado con la ilegitimidad del sistema político en su conjunto. Si bien, resulta evidente que las violaciones a las normas legales son actos totalmente reprochables que atentan contra el pacto social, Fariñas (2011) observa que el incumplimiento de las normas puede, en cierta manera, ser legitimado a partir de una pobre gestión por parte de las instituciones políticas. Es decir, existen cuestiones contextuales y estructurales que avivan la inobservancia de las normas. A la larga, esto produce el afianzamiento de una conducta infractora a partir de su 'normalización'. Esto resulta preocupante ya que tal práctica deteriora el sistema democrático al momento de contribuir con el debilitamiento de las instituciones.
Es bien sabido que la existencia del Estado involucra ciertos renunciamientos en pos del interés común. Ahora bien, que ocurre cuando los costos de aferrarse a las normas establecidas no traen aparejados retribución equitativa alguna? Que ocurre cuando las instituciones políticas se desentienden completamente de su rol de promotor del bienestar social y terminan, involuntariamente quizás, produciendo consecuencias diametralmente opuestas a las deseadas? La emergencia de un sector paralelo de enormes proporciones al legalmente establecido podría explicarse a partir de estas disyuntivas. Claramente, estas situaciones suponen, implícitamente, la ruptura del pacto social.
Entretanto, ante los planteamientos expuestos, surge la necesidad de una exploración más profunda del fenómeno de la informalidad económica a modo de trascender su dimensión jurídica. El abordaje de este fenómeno debe incluir una perspectiva sociopolítica y cultural y no limitarse al análisis meramente jurídico-normativo. Políticas públicas que conjuguen la reducción de los costos de la informalidad con el mejoramiento cualitativo de la calidad del servicio público podrían servir como importantes incentivos en la construcción de una cultura de legalidad tributaria. El binomio eficiencia + legitimidad desalentaría en gran medida la deserción de los agentes económicos hacia la informalidad fomentando su tránsito por la senda legal. De esta forma, fomentando la 'desnaturalización' de la cultura del incumplimiento y al mismo tiempo propiciando un cambio de paradigma cultural, el camino hacia la formalidad económica podría allanarse sustancialmente.
CONCLUSIÓN
El objeto de este trabajo ha sido contribuir, aunque en pequeña medida, a la literatura sobre informalidad económica en dos cuestiones puntuales. En primer lugar, instando a adoptar un esquema analítico sistémico en el estudio de la economía subterránea y, en segundo lugar, ofreciendo una perspectiva poco explorada en la materia echando luz a un aspecto muchas veces omitido en el estudio: la dimensión socio-política de la informalidad.
Todo estudio de una problemática económica, política y social de esta envergadura demanda un enfoque que considere todos los matices posibles y no se agote en la indagación simplista. Esto, debido a que, para comprender una realidad social es necesario reflexionar sobre todos los elementos que la componen a modo de evitar incurrir en un análisis sesgado. Por ello, la finalidad de este trabajo fue estimular una visión sistémica e integradora de la informalidad económica en Paraguay, una que trascienda el espectro jurídico-normativo y se centre en cuestiones más estructurales.
El incumplimiento a gran escala de las normativas jurídicas reflejado en las últimas estimaciones cuantitativas en Paraguay pone de manifiesto la existencia de una cultura de incumplimiento. Esta situación deviene en la naturalización de la conducta infractora que podría ser explicada a partir de la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas. Como bien menciona Ghersi (2013), el hecho de no aferrarse a las leyes vigentes se traduce en un contundente mensaje de ilegitimidad de parte de los ciudadanos hacia el Estado (Newmedia Universidad Francisco Marroquín, 2013). Es por ello que, es menester ahondar en aspectos socio-culturales a fin de comprender mejor la persistencia de ciertos paradigmas en el inconsciente colectivo paraguayo.
Es evidente que este análisis, ni remotamente, pondrá punto final al debate en torno a la cuestión, tampoco es esa la intención. Por el contrario, se pretende dar pie a futuras discusiones que aborden la informalidad en el contexto paraguayo con mayor profundidad. Es posible que estudios más detallados sirvan de proa a los encargados de formular políticas públicas a la hora de diseñar lineamientos que tengan en consideración el contexto social y cultural en el cual serán aplicados. Así, se daría un gran paso en el sinuoso camino hacia el destierro de ciertos paradigmas culturales que contribuyen a la informalidad.