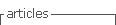En la actualidad la evaluación educativa ha dejado de centrarse en el alumno, para abarcar la tarea del profesor, el desarrollo de programas, el centro, el contexto, los recursos.... Con ello se pretende que el objetivo de la evaluación sea el de ayudar a comprender las situaciones en las que se encuentran los alumnos y los sistemas educativos, para actuar de una manera más coherente. Sin embargo, la inclusión de estas nuevas dimensiones, hace aumentar la complejidad de la evaluación y nos remite a cuestiones problemáticas en torno a los criterios de evaluación, sobre todo si tenemos en cuenta que a todos los niveles de la acción educativa hay una relación entre evaluación y mejora de la calidad. Nuestra intención, por tanto, será la de reflexionar sobre la problemática que plantea la evaluación en las instituciones educativas.
Si la evaluación se asocia o incluye un juicio de valor, el eje fundamental se nucleariza en torno a quien juzga y sobre la base de qué criterios lo hace, toda vez que se cuestiona la pretendida objetividad de la propia acción humana de emitir juicios, sometida siempre a un determinado sistema de valoración social. Desde esta perspectiva, podemos decir que la evaluación ha desarrollado dos funciones diferentes: una de información y otra de enjuiciamiento. Pero realmente, quien va a determinar la función de la evaluación va a ser su propia naturaleza y el rol que desempeña el evaluador. Así, merecen ser destacados dos hitos fundamentales en el devenir de la evaluación: por un lado, las aportaciones de Glasser con su distinción entre evaluación basada en normas y criterios y, por otro, las aportaciones de Scriven, diferenciando entre evaluación de naturaleza formativa y sumativa.
La primera distinción enfatiza la necesaria relación entre el programa y la evaluación, dejando en un segundo término otras referencias para valorar. La segunda destaca el relevante papel de la evaluación, en el marco de la función docente, como un medio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en detrimento de la mera constatación de los niveles de logro alcanzados.
La literatura pedagógica más reciente emplea conceptos amplios, complejos e innovadores que dan a lugar incluso a medidas de política educativa. La mayoría de las reformas que se llevan a cabo en los sistemas educativos realizan una apuesta decidida por una nueva concepción evaluativa enmarcada en los principios del modelo constructivista. En este sentido, la evaluación supone la detección de los conocimientos previos del alumno, así como el seguimiento del modo en que éste adquiere nociones, emplea estrategias y se enfrenta con dificultades. Pero, además, supone la evaluación de todos los factores que componen el ámbito curricular y que abarca desde las competencias y la organización y secuenciación de contenidos hasta la organización del centro, el uso y calidad de los materiales curriculares y la formación permanente del profesorado. Es decir, tanto el alumnado y el profesorado, considerados individualmente, como el aula, la institución y la propia Administración, desde una perspectiva global. Todo ello nos lleva a considerar la evaluación como un componente curricular. Es decir, no se puede considerar como un hecho aislado porque es un componente del currículum e inevitablemente parte de él, se integra en él y actúa como un autorregulador del mismo. De forma que solo se puede entender y mejorar un proceso evaluativo en el contexto del currículum al que sirve.
La mayoría de las conceptualizaciones de la evaluación inciden en considerarla como un elemento incardinado en el proceso educativo que busca la mejora del mismo. La evaluación tiene como objetivo determinar el valor de algo. Desde nuestra perspectiva, consideramos la evaluación como la actividad que abarca todo el proceso educativo, en sus dimensiones curricular, tutorial, organizativa y de desarrollo profesional y que tiene como finalidad aportar valoraciones que repercutirán positivamente en la formación de la persona y en la mejora del citado proceso. Se trata, en definitiva, de considerar el proceso evaluador como un proceso educativo, una comunidad de aprendizaje caracterizada por el compromiso con un diálogo reflexivo, un contexto colaborativo que enfatiza la igualdad dialógica y la toma de decisiones compartida, un compromiso con la práctica y una apertura a posibilidades creativas y transformadoras. La evaluación se convierte así en un instrumento de gestión y un instrumento de aprendizaje para el profesorado, los equipos directivos, la administración y la propia comunidad. En este sentido es necesario destacar los tres grandes componentes de la evaluación: información, valoración y toma de decisiones, de cuya interrelación emerge la opción por una función formativa de la evaluación. Así, la evaluación no sólo habrá de estar integrada en los procesos educativos, sino que además habrá de adquirir el carácter de integral, es decir, referida a todos los factores, más allá de la tradicional limitación a los aprendizajes del alumnado.
No obstante, la evaluación es un proceso muy complejo y según las dimensiones que consideremos en el mismo, podremos hablar de diferentes tipos de evaluación. Si tomamos el objeto como criterio clasificador, estaremos ante la evaluación del alumnado, de los programas, del profesorado, de los currículos, de la institución y del propio sistema educativo. Si utilizamos los métodos, podremos hablar de evaluación cuantitativa, cualitativa o mixta. Si tomamos como referencia los agentes, estaremos hablando de evaluación externa o externa y, si se considera el momento de la evaluación hablamos de evaluación inicial, continua o final. En definitiva, un amplio entramado terminológico que puede desalentar a cualquiera aun cuando lo ideal sería reflexionar sobre la cuestión.
Para finalizar, coincidiría con lo que Guba y Lincoln identificaron a finales del siglo veinte e inicios del siglo veintiuno como “cuarta generación evaluativa”, en las que se producen una serie de acontecimientos que pueden definir este nuevo período, que está siendo muy interesante y positivo, ya que se advierten muy buenas condiciones para su desarrollo y aportaciones. Sus premisas indican, en primer lugar, que parecen resueltos, por integración, los enfrentamientos paradigmáticos, entre racionalismo-positivismo e interpretativo-constructivista y, en segundo lugar, que este “paradigma integrador” (constructivista-respondiente) cree en la permeabilidad de los paradigmas como característica del método, en el sentido de que cada paradigma podría incorporar aquellos elementos que enriquecieran sus aplicaciones y (en) el hecho de que su utilización en la realidad educativa no dependiera de la ideología del investigador, sino del grado de estructuración y tipo de organización que presente la realidad.
Ambas aportaciones son muy importantes para entender este nuevo enfoque en evaluación, sobre todo porque esta conceptualización sobrepasa lo estrictamente metodológico y técnico, que la evaluación tenía en sus primeros momentos de sistematización, para pasar a acoger en su seno otras características, que la presentan como muy diferente a anteriores concepciones y que están relacionadas con la necesidad de que la evaluación ha de considerar su anclaje político, ha de surgir de estrategias que impliquen colaboración y compromiso de las personas implicadas y, por tanto, ha de ser considerada como instrumento de formación. En este sentido La evaluación crea realidades, en tanto que genera cultura, una cultura evaluativa como proceso de construcción de valores y hábitos que han de ser asumidos por las personas involucradas, por los grupos y por las instituciones con el objetivo de originar y promover cambios profundos.