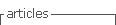INTRODUCCIÓN
Las mejoras en las políticas de salud pública en México, los avances científicos y la implementación de tecnología en el sector de la salud están vinculados a la notable disminución de enfermedades virales y bacterias, así como al incremento en la esperanza de vida de la población desde los 34 años en 1930 hasta los 75 años en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2021).
A largo plazo, el principal reto para los sistemas de atención médica a nivel mundial se encuentra en la transición demográfica, la cual resulta del envejecimiento poblacional y la reducción de la tasa de natalidad. En México, se ha evidenciado una reducción progresiva en la proporción de segmentos de la población joven en comparación con los adultos desde la década de los setenta, y se anticipa que esta tendencia persistirá en el futuro. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] (IMSS, 2019), uno de los impactos principales de este cambio demográfico en el sistema de salud es el incremento en la demanda de servicios, especialmente durante la edad adulta.
En este contexto, en las últimas décadas la calidad de los servicios de salud pública ha sido cuestionada, derivado de distintos factores tales como la dilación con la que se ofrecen los servicios una vez demandados por los usuarios, el incremento de las quejas de los derechohabientes, así como la falta de medicamentos, insumos y equipo que permita el diagnóstico y la atención oportuna de los distintos padecimientos.
Además, los esquemas actuales de operación han limitado el crecimiento y la mejora de los servicios de salud, debido a la restricción impuesta a los usuarios para recibir atención médica únicamente en la institución de la que son derechohabientes, impactando directamente en la falta de obtención de un servicio de salud con mayor oportunidad y equidad, en la disminución de la utilización de la infraestructura hospitalaria del Estado y en la duplicidad de costos de operación que reducen el presupuesto general asignado al rubro de salud.
En este sentido, resulta necesaria una revisión de la estructura financiera y operativa actual del sistema de salud pública mexicano, en la búsqueda de la cobertura sustentable y universal que proteja a la población tanto en la fase preventiva como en la curativa, con el fin de aminorar la carga económica que afecta a los usuarios de la salud pública.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), la promoción y la protección de la salud son esenciales para el bienestar del ser humano y vitales para obtener un desarrollo socioeconómico sostenido, por lo que en la mayoría de los países la salud se considera como una de las principales prioridades, solo por debajo de los problemas económicos.
No obstante, si el sistema de financiamiento no funciona correctamente, se limita el acceso a los servicios de salud por parte de la población. Con base en lo anterior, a partir de 2005 los Estados miembros de la Organización Mundial de Salud (OMS) se comprometieron a desarrollar sistemas de financiación sanitaria, de manera que todas las personas tuvieran acceso a los servicios y no sufrieran dificultades financieras al pagar por ellos, definido como “cobertura universal” (OMS, 2010).
Con el fin de alcanzar dicho objetivo, México ha realizado cambios tendientes a la cobertura universal de salud. En el sexenio pasado, inició el debate sobre el modelo aplicable en el país, específicamente sobre el sistema de financiamiento que le dé soporte. Por tanto, resulta relevante la realización de un estudio que permita determinar la posición de México con respecto al análisis de la propuesta de reforma al sistema de salud, tomando en cuenta las experiencias de éxito de otros países, así como las dificultades y los errores que han experimentado según el modelo elegido.
El problema de investigación se centra en el análisis del proyecto de reforma de salud universal, específicamente lo relacionado con el financiamiento y los servicios prestados, considerando los aspectos positivos que puede generar, así como los factores negativos que persisten en el entorno del país y que podrían dificultar el proceso de aprobación y por tanto la implementación del proyecto. Si bien este proyecto fue impulsado en el sexenio 2012 - 2018 por medio de la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, el cual, a la fecha se encuentra en pausa, se considera relevante su análisis ya que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022), es imprescindible que los países trabajen con base en un sistema de salud equitativo.
Con estas premisas el objetivo general de esta investigación consistió en determinar cómo perciben los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el proyecto de reforma de universalización de salud en cuanto a las variables financiamiento y prestación de servicios en la ciudad de San Luis Potosí, México. Asimismo, el presente estudio pretende comprobar la hipótesis sobre si la disposición de los derechohabientes del IMSS para realizar un pago adicional para tener acceso a los servicios de salud se incrementa cuando se condiciona a realizar mejoras en el servicio.
En la actualidad, los sistemas de salud a nivel mundial buscan las estrategias más efectivas para controlar, financiar y proporcionar servicios de salud. Durante las últimas décadas, países con diversas situaciones económicas y políticas han desarrollado enfoques innovadores que influyen en la percepción de la atención médica desde una perspectiva sistémica en la que los distintos problemas se entrelazan, en contrapartida con propuestas anteriores centradas en un único aspecto del sistema, exacerbando los problemas del sistema original (Londoño y Frenk, 1997).
Para Londoño y Frenk (1997), los sistemas de atención médica no deben ser considerados solamente como un grupo de organizaciones, sino como una serie de relaciones estructuradas con las poblaciones y las instituciones, teniendo como funciones principales la modulación, el financiamiento, la prestación de servicios y la articulación, las cuales son explicadas por dichos autores a continuación. El concepto de modulación implica no solo la emisión de normativas, sino también la implementación y la supervisión de las reglas de operación del sistema de salud. El financiamiento se refiere a la movilización de recursos primarios provenientes de hogares, empresas y de fuentes secundarias, es decir, del gobierno en todos los niveles -federal, estatal o municipal- y de los organismos internacionales, y a su acumulación en fondos que puedan ser asignados para la producción de servicios. La prestación de servicios se refiere a la combinación de insumos dentro de un proceso de producción, en una estructura organizacional que genera servicios de salud para lograr un cambio en el estado de salud de los consumidores. Por último, la función de articulación se ubica entre un punto intermedio entre el financiamiento y la prestación de servicios; definido como organización y gerencia del consumo de la atención.
En materia de salud, México sigue un modelo segmentado en grupos sociales que establece una distinción fundamental entre población pobre y población con capacidad de pago. De este último grupo, la población del sector formal cuenta con seguridad social y otra parte financia los servicios médicos con su propio dinero o mediante la contratación de seguros. En el caso de la población pobre que no cuenta con un empleo formal y que está excluida de la seguridad social, corresponde a las secretarías de salud la prestación de servicios de salud. De acuerdo con FUNSALUD (2012), este modelo segrega a los distintos grupos sociales a sus respectivos nichos institucionales. Londoño y Frenk (1997) describen el modelo segmentado como un sistema de integración vertical y segregación horizontal, es decir, cada segmento institucional desempeña las funciones de modulación, financiamiento, prestación de servicios y articulación.
No obstante, el modelo presenta algunos problemas como la duplicación de funciones, el desperdicio de recursos, las diferencias en la calidad de servicio de las instituciones, el monopolio sobre la población afiliada, la reducción de la eficiencia y la falta de oportunidad en la atención de los usuarios (Abrantes Pêgo, 2011). En este sentido, los consumidores se ven obligados a pagar por servicios privados aun cuando ya han cubierto las cuotas de aseguramiento (González-Block, 1988; Perotti, 2000).
De acuerdo con FUNSALUD (1994), con el propósito de corregir las deficiencias de este modelo, emerge uno nuevo basado en el principio de pluralismo estructurado, el cual busca prevenir los efectos extremos del monopolio en el sector público y la fragmentación en el sector privado; asimismo, evita tanto los procedimientos autoritarios del gobierno como la carencia anárquica de reglas transparentes en el mercado para contrarrestar los abusos, por medio de una integración horizontal con una asignación explícita y especializada en funciones, eliminando la organización por grupos sociales.
Para Londoño y Frenk (1997), la operación del modelo de pluralismo estructurado implica que la Secretaría de Salud asuma como misión principal la modulación, como responsable de la dirección estratégica del sistema en conjunto, dejando de ser un proveedor más de servicios. El financiamiento se convierte en la responsabilidad central, ampliándose gradualmente hasta lograr la cobertura universal; los subsidios se orientarán hacia la demanda, es decir, cada persona asegurada representa un pago potencial dependiendo del prestador de servicios que elija; y los proveedores de servicio reciben el pago que les corresponde. En cuanto a la prestación de servicios, queda abierta en este modelo a las instituciones tanto públicas como privadas, en áreas urbanas existiría competencia entre los proveedores de servicios, mientras que en áreas rurales propone que existan otras innovaciones para fomentar el pluralismo con participación del gobierno y las comunidades, así la población tendría mayores posibilidades de elección y se incentivaría la competencia entre los articuladores y prestadores de servicios, mejorando la eficiencia y la calidad (Fleury, 2002; Londoño & Frenk, 1997).
Sobre este último modelo se plantea la propuesta de reforma para la Universalidad de los Servicios de Salud en México, presentada por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) en 2012. Dicha propuesta considera los conceptos de universalización recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS, 2010), en relación con que el sistema de salud tenga como elementos centrales la universalidad, la atención primaria y la orientación hacia el individuo (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2012).
De acuerdo con los informes de la OMS (2010), la cobertura universal se presenta cuando los sistemas de salud están diseñados para ofrecer a toda la población el acceso a servicios necesarios, incluidos la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación de calidad suficiente para que sean eficaces y que garanticen que el uso de estos servicios no exponga a los usuarios a dificultades financieras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece tres dimensiones para avanzar en la cobertura universal: (i) la ampliación de la cobertura, es decir, ¿quién está asegurado?, (ii) el grado de profundidad, en otras palabras, ¿qué prestaciones están incluidas? y (iii) el nivel, relacionado con la pregunta ¿en qué proporción están cubiertos los costos? En México, si bien se ha iniciado el proceso de universalización de la salud, aún falta un largo camino por recorrer (Téllez Castilla et al., 2018).
La propuesta de reforma plantea la separación plena de funciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), fomentando la especialización y determinando con claridad las responsabilidades de cada una de las instituciones que integran el sistema mexicano de salud pública. Se da continuidad a la política de salud impulsada en las últimas décadas, así como a la iniciativa de ofrecer un paquete integral de protección social gratuito a todos los mexicanos. De igual forma, conserva afinidad con los criterios que promueven organismos internacionales tales como la OCDE y la OMS. Los puntos principales de la propuesta de reforma son: (i) reemplazar la integración vertical actual con segregación de grupos sociales, por la organización funcional horizontal, (ii) fortalecer la función rectora del sistema por parte de la Secretaría de Salud, (iii) establecer el financiamiento a través de un fondo único sustentado en impuestos generales, (iv) constituir la función de articulación en instituciones públicas y privadas acreditadas y (v) otorgar prestación de servicios por medio de unidades médicas organizadas en redes plurales (públicas y privadas) de atención por niveles (Juan et al., 2013).
La reforma propone recuperar y fortalecer la función de auditoría médica de la Secretaría de Salud, buscando principalmente mejorar la calidad de la atención médica, la seguridad de los establecimientos, la vigilancia de la pericia, capacidad, experiencia, habilidades y destrezas del personal de salud, así como disminuir los riesgos derivados de la práctica de la medicina. En la parte de financiamiento considera como restricción que los recursos asignados a los prestadores de servicios podrán utilizarlos en la recuperación de gastos y para inversión en áreas de salud, sin la posibilidad de transferirlos a otros fondos como pensiones o pago de obligaciones institucionales. Asimismo, propone aprovechar los beneficios de las economías de escala y reducción de duplicidades en el costo administrativo para enfocarlos a contar con estructuras capacitadas y eficientes.
Por otro lado, la reforma contempla incluir el copago, considerando que tiene el efecto de minimizar el consumo innecesario de los servicios médicos, y prevé establecer incentivos a los usuarios por prácticas saludables como la eliminación de sobrepeso y obesidad que permitan reducir el costo por los conceptos no incluidos.
METODOLOGÍA
La presente investigación se diseñó tomando como base la metodología utilizada en los estudios de Nkomazana et al. (2015), Layton et al. (2020) y Contreras-Landgrave et al. (2013), quienes captaron las opiniones de los usuarios mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y foros de discusión, a grupos seleccionados bajo los criterios definidos en cada estudio. La investigación llevó a cabo un acercamiento a actores que perciben la situación actual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, México. Se pretende, en primer término, describir la situación actual y, posteriormente, probar la hipótesis planteada mediante la aplicación de un cuestionario estructurado a los derechohabientes.
El estudio se construyó bajo un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. Al tratarse del estudio de fenómenos sociales, el enfoque cuantitativo se consideró en la operacionalización de las variables seleccionadas y cuantificables estadísticamente. El diseño consistió en una investigación transversal, dado que se realiza durante un solo momento al objeto de análisis, tomando en consideración las opiniones de los derechohabientes del IMSS en la ciudad de San Luis Potosí, respecto al proyecto de reforma de Universalidad de los Servicios de Salud en México.
Por último, el modelo de análisis que se plantea es el descriptivo, ya que se pretende determinar cuál es la percepción que tienen los usuarios y directivos del IMSS respecto al tema objeto de estudio y también el correlacional, dado que se medirá la relación entre variables a partir de la hipótesis establecida.
La población o universo está definida por los derechohabientes del IMSS. No obstante, dado el alcance de la investigación, se selecciona una muestra representativa, la cual es una porción de la población total (Hernández Sampieri et al., 2014). La población total con derecho a los servicios que presta el IMSS en el Estado de San Luis Potosí con cifras al cierre del mes de mayo de 2016 asciende a 1,143,986 derechohabientes, de los cuales el 53% son trabajadores titulares afiliados (606,325) y el 47% asegurados beneficiarios, es decir, ascendentes o descendientes del trabajador titular con el que acreditaron dependencia económica.
La elección de la muestra se realizó con base en un muestreo estratificado de derechohabientes usuarios del IMSS en la ciudad de San Luis Potosí, realizando una ponderación de la población derechohabiente mayor a 19 años, según la clínica de medicina familiar de adscripción. Se aplicó la fórmula para población infinita n = (z2 * P * Q) / e2.
El resultado obtenido tuvo una confiabilidad del 95% y un error muestral del 5% y arrojó una muestra de 384 encuestas. Por razón de factibilidad del estudio, se seleccionó la población adscrita en unidades de medicina familiar de la ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada de derechohabientes mayores de 19 años, debido a que en dichas unidades existe la mayor concentración de derechohabientes (Tabla 1).
Tabla 1. Determinación de muestra estratificada de la población adscrita a medicina familiar en unidades de la ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada, IMSS-SLP (mayo, 2016).
| Unidad de Medicina Familiar de Adscripción | Población adscrita total | Ponderación | Número de encuestas |
|---|---|---|---|
| HGZMF 2 San Luis Potosí | 47,868 | 7% | 28 |
| HGZMF 1 San Luis Potosí | 62,318 | 9% | 36 |
| UMF 49 San Luis Potosí | 36,536 | 6% | 21 |
| UMF 45 San Luis Potosí | 154,676 | 23% | 90 |
| UMF 47 San Luis Potosí | 239,430 | 36% | 139 |
| UMF 5 Soledad de Graciano Sánchez | 54,347 | 8% | 31 |
| UMF 7 Morales | 67,782 | 10% | 39 |
| Suma: | 662,957 | 100% | 384 |
Fuente: IMSS (2019).
En el diseño de los instrumentos de medición se consideraron los ítems de utilización de los servicios de salud, satisfacción-calidad de la atención y cobertura de servicios, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en su versión 2012 (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2012). Se desarrolló un cuestionario estructurado con 33 preguntas para la aplicación a derechohabientes que acuden a consulta médica a las siete unidades de medicina familiar del IMSS, ubicadas en la ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada, previamente seleccionados. El cuestionario se elaboró a partir de cuatro constructos que agrupan el total de las preguntas: (1) datos generales del informante, (2) uso de los servicios públicos de salud, (3) satisfacción del usuario respecto a los servicios públicos de salud y (4) opinión y percepción respecto del proyecto de reforma de universalidad de los servicios públicos de salud. El presente artículo se basa específicamente en el primero y último constructo del cuestionario. El cuestionario contiene 5 preguntas abiertas y 28 preguntas de opción múltiple o escala de Likert.
La validación del instrumento de medición permitió la evaluación de las propiedades métricas de la escala, identificando si las preguntas son adecuadas, si los enunciados tienen una redacción comprensible, si es correcta la categorización de las respuestas, entre otros (Arribas, 2004). Al igual que los estudios de Ugalde Manrique et al. (2012) y López-Carmona et al. (2003), con el fin de evaluar la fiabilidad de ambos instrumentos de medición, como primera fase se realizó una prueba piloto con la aplicación del primer modelo del cuestionario de 33 preguntas a 12 derechohabientes usuarios que solicitaron consulta en el Hospital General de Zona No. 2. Si bien la encuesta fue anónima, se recopilaron datos de sexo, edad, ocupación y número de dependientes económicos. La recolección se realizó utilizando la aplicación en línea de SurveyMonkey.
Con los resultados de la prueba piloto se realizó la validación externa e interna del instrumento. Los comentarios de los encuestados permitieron realizar la validación de comprensión de las preguntas, modificando así trece con el fin de adecuar su redacción. Para la validación interna se utilizó el software IBM SPSS Statistics Editor de Datos en el cual, a partir de la exportación del archivo de resultados de SurveyMonkey para las preguntas con escala de Likert, se calcularon los estadísticos descriptivos y el grado de discriminación de cada una de las preguntas. Asimismo, para comprobar la validez de comprensión se analizó la fiabilidad de las preguntas a través del coeficiente Alfa de Cronbach, para lo cual se eliminaron 9 aseveraciones en dos preguntas múltiples y una pregunta en su totalidad, obteniendo un valor promedio del Alfa de 0.8162, corroborando la versión final del instrumento con 32 preguntas.
En el proceso de aplicación de encuestas para evaluar las opiniones y las percepciones de los derechohabientes respecto al proyecto de reforma para la universalidad de los servicios de salud, se integró un equipo de nueve encuestadores con el fin de realizar el levantamiento total de la muestra de 384 derechohabientes en una misma semana, conforme a la distribución ponderada determinada en la citada Tabla 1. El cuestionario se entregó de forma impresa a los derechohabientes para que lo contestaran de puño y letra y posteriormente se realizó la captura para contar con la base de datos total integrada de respuestas.
RESULTADOS
Considerando la opinión de los encuestados sobre el proyecto de universalización de los servicios de salud, se observa que existe poco conocimiento sobre los aspectos que abarca el proyecto de reforma, dado que más de la mitad, el 54.4%, manifiesta desconocerlo en su totalidad; mientras que el 11.4% indica que es la unión de todas las instituciones de salud públicas y privadas para la prestación de servicios. Por su parte, el 7.1% relaciona la reforma con una mejora en la calidad de los servicios públicos de salud y el 7.1% muestra disposición para recibir información y conocer más del tema (Tabla 2).
Tabla 2. Conocimiento del proyecto de reforma hacia la universalidad de la salud.
| Porcentaje | |
|---|---|
| Desconoce los aspectos del proyecto de reforma | 54.4 |
| Conoce aspectos de la unión de todas las instituciones de salud públicas y privadas para brindar servicios | 11.4 |
| Desconoce los aspectos pero muestra disposición a recibir información al respecto | 7.1 |
| Lo relaciona con la mejora en la calidad de los servicios públicos de salud | 7.1 |
| Conoce aspectos de ampliación de cobertura de los servicios públicos de salud a toda la población sin importar su afiliación | 4.3 |
| Conoce aspectos de restricción de cobertura a enfermedades de alto costo | 4.3 |
| Lo relaciona con la privatización de los servicios | 4.3 |
| Lo relaciona con el seguro para estudiantes | 2.9 |
| Conoce aspectos de pago adicional para tener cobertura de enfermedades de alto costo | 2.1 |
| No está de acuerdo con el proyecto de reforma | 1.4 |
| Lo relaciona con la subrogación de servicios | 0.7 |
| Total | 100.0 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos.
Utilizando la escala 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo, se solicitó a los encuestados calificar aspectos relacionados con la universalidad de los servicios de salud. Según los resultados, los encuestados están de acuerdo en que se requiere un cambio en los sistemas de salud para elevar la calidad y la oportunidad de los servicios (media de 4.35), además de que se disminuya el número de trámites que actualmente se realizan para recibir atención médica (media de 4.31). Asimismo, existe una alta aceptación para que los mexicanos tengan acceso a los servicios públicos de salud, sin importar si son afiliados o no (media de 4.28), así como de que es necesario destinar mayor presupuesto al sistema de salud e incrementar la supervisión y la vigilancia en clínicas y hospitales para su mejor funcionamiento (media 4.28).
Otro aspecto que destaca en las respuestas es la posibilidad de elección de la clínica para recibir atención (media de 3.99) y la cercanía a su domicilio (media 4.16). Las opiniones que muestran una media más baja en cuanto a grado de acuerdo incluyen la consideración de que el sistema de salud pública mostraría una mejoría con la participación de particulares en la administración del sistema (media 3.74), y que se encuentran conformes con el servicio que ofrece el sistema de salud actualmente (media 3.36) (Tabla 3).
En síntesis, los resultados descritos indican una aceptación de los usuarios hacia los aspectos que contiene el proyecto de reforma hacia la universalidad de los servicios de salud como la elección de la unidad médica para su atención, el acceso a los servicios sin importar la afiliación, así como aspectos de simplificación administrativa, supervisión de los procesos, mejora de la calidad, oportunidad de los servicios e incremento del presupuesto del sector salud, lo cual favorece a la aceptación de la implantación de la reforma. No obstante, existe una menor aceptación hacia los servicios que actualmente otorga el sistema de salud y a la participación privada en la administración del sector, lo cual denota que existe el temor de la privatización de los servicios y que límite el acceso a los que no cuenten con los recursos económicos para costearlos. Por tanto, los derechohabientes encuestados mostraron alta disposición a las modificaciones al sistema de salud pública (Tabla 3).
Tabla 3. Opinión de los encuestados respecto a realizar cambios en los servicios de salud actuales.
| Media | Desviación estándar | |
|---|---|---|
| Pienso que se requiere un cambio en el sistema de salud actual, para que se ofrezcan servicios con mayor calidad. | 4.35 | 0.891 |
| Me gustaría que disminuyera el número de trámites que se realizan para recibir atención médica en el sistema de salud pública. | 4.31 | 0.914 |
| Considero que el sistema de salud pública actual debe cambiar para que se ofrezcan servicios de forma oportuna. | 4.29 | 0.925 |
| Considero que todos los mexicanos deberían tener acceso a los servicios públicos de salud, sin importar que estén o no afiliados. | 4.28 | 0.945 |
| Considero que debe existir mayor supervisión y vigilancia en clínicas y hospitales del Sistema de Salud Pública. | 4.28 | 0.830 |
| Pienso que debe destinarse mayor presupuesto al Sistema de Salud Pública. | 4.23 | 0.939 |
| Me gustaría atenderme en una clínica de salud cercana a mi domicilio | 4.16 | 0.911 |
| Deseo tener la posibilidad de elegir la clínica de salud en la que quiero atenderme | 3.99 | 1.004 |
| Considero que el sistema de salud pública mejoraría si en la administración participaran empresas privadas además del gobierno. | 3.74 | 1.290 |
| Estoy conforme con el servicio que brinda el Sistema de Salud Pública actual. | 3.26 | 1.141 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos.
Asimismo, se consultó a los encuestados sobre el servicio de salud que elegirían en caso de tener la posibilidad, así como las causas que motivaron su elección. Los resultados señalan que el 57% se inclina por elegir al IMSS, el 23% prefiere un consultorio médico particular, el 10% seleccionaría al Hospital Militar (SEDENA), mientras que por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) se inclina el 6%, por el ISSSTE un 4%.
Por lo que se refiere a los motivos que inciden en la elección del servicio de salud, destacan la atención que reciben (24%), la cercanía al domicilio (19.8%), la recomendación de amigos o familiares (17.3%), la experiencia en atenciones médicas previas (16.4%) y la pronta atención (15.7%). Por otro lado, los motivos que incidieron en menor grado en la elección de los servicios médicos son el conocimiento del médico tratante (5.6%) y que el servicio no tenga costo (1.1%).
Respecto al tema del financiamiento, se solicitó a los usuarios encuestados que eligieran la distribución de la aportación financiera que consideran debería aportar el gobierno y los derechohabientes. Los resultados indican que el 47.7% de los encuestados definió como porcentaje de aportación del gobierno el 80% y como aportación de los derechohabientes 20%, mientras que el 26.3% de los encuestados eligió un porcentaje de aportación del gobierno del 100% y de los derechohabientes 0%. En contrapartida, las opciones con menor aportación del gobierno y mayor aportación por parte de los derechohabientes fueron elegidas en menor proporción por los encuestados: la aportación del gobierno 20% y derechohabientes 80% fue seleccionada por el 2.3% y la aportación del gobierno 0% y derechohabientes 100%, solo el 0.7%. Lo anterior muestra la disposición de los derechohabientes para que el gobierno establezca un subsidio en mayor medida para el otorgamiento de los servicios públicos de salud, aunque también se destaca que los usuarios no esperan un subsidio total y muestran aceptación para realizar aportación para su financiamiento. En otras palabras, los encuestados manifestaron un porcentaje de aportación mayor para el gobierno.
En esta misma línea, al consultar sobre la disposición de efectuar un pago adicional para tener acceso a los servicios públicos de salud, se obtuvo como resultado que el 46.8% de los encuestados está dispuesto a realizar una aportación complementaria de menos de $500 (pesos mexicanos), el 21.9% no está dispuesto a realizar ningún pago, el 11.2% manifiesta que la aportación actual que realizan los trabajadores es la que debe prevalecer, el 10.1% muestra disposición en realizar un pago complementario de entre $501 y $1,000, el 5% está dispuesto a aportar entre $1,001 y $1,500, el 1.8% estaría dispuesto a realizar una aportación adicional de observar cambios que mejoren el sistema de salud, el 1.4% opina que es el gobierno quien debe incrementar la aportación dados los impuestos que recauda, el 1.4% y 1.1 % muestran disposición por aportar más de $3,000 y de $1,501 a $3,000 respectivamente, mientras que el 0.7% refiere que la aportación complementaria debe realizarse en función del salario de cada persona. En este sentido, el 66.9% de los encuestados muestra disposición para realizar un pago adicional para tener acceso a los servicios públicos de salud, seleccionando incluso un monto de aportación.
En la consulta sobre qué grupo de población debe realizar una aportación adicional para tener acceso a los servicios públicos de salud, utilizando la escala 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo, resalta el hecho de que los encuestados consideran que los trabajadores con empleo informal deberían aportar un pago adicional (media de 2.76) en comparación con la aportación de los jubilados y pensionados (media de 2.34). No obstante, la mayoría de las opiniones oscila entre un rango en desacuerdo hacia el nivel de ni acuerdo ni en desacuerdo (Tabla 4).
Tabla 4. Opinión respecto a grupos de población que aporten un monto adicional para recibir los servicios públicos de salud.
| Media | Desviación estándar | |
|---|---|---|
| Deben aportar un pago adicional los trabajadores con empleo informal | 2.76 | 1.360 |
| Deben aportar un pago adicional los trabajadores con empleo formal | 2.72 | 1.419 |
| Deben aportar un pago adicional todos los usuarios de los servicios públicos de salud. | 2.57 | 1.387 |
| Deben aportar un pago adicional estudiantes y amas de casa sin empleo formal | 2.52 | 1.379 |
| Deben aportar un pago adicional desempleados | 2.42 | 1.306 |
| Deben aportar un pago adicional jubilados y pensionados | 2.34 | 1.365 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos.
La disposición de los encuestados a realizar un pago complementario se incrementó cuando se condicionó dicha aportación a mejoras el sistema de salud. Sin alcanzar el valor 4 que corresponde a estar de acuerdo, la oportunidad en la realización de los estudios que se requieran para el tratamiento y mejora en el surtimiento de medicamentos son las variables mejor calificadas, con una media de 3.40 y 3.36, respectivamente. Por otro lado, las variables de que se condicione el copago con que se derive a un médico particular para recibir la atención médica y la mejora en la calidad de los servicios obtuvieron una media menor, 3.22 y 3.09, respectivamente, confirmando la hipótesis establecida en esta investigación (Tabla 5).
Tabla 5. Disposición al pago adicional condicionado a mejoras en los servicios de salud.
| Media | Desviación estándar | |
|---|---|---|
| Mejora la oportunidad de los estudios que requiera para mi tratamiento | 3.40 | 1.418 |
| Mejora el surtimiento de medicamentos | 3.36 | 1.446 |
| Mejora la infraestructura de los hospitales y clínicas | 3.34 | 1.402 |
| Disminución en el tiempo de espera para recibir atención | 3.34 | 1.429 |
| Recibir atención cercana a mi domicilio | 3.30 | 1.400 |
| Me deriven a un médico particular para mi atención médica | 3.22 | 1.359 |
| Mejora la calidad de los servicios prestados | 3.09 | 1.440 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos.
En cuanto a la percepción de los encuestados de los grupos de población que se verán beneficiados con la implementación del proyecto de reforma hacia la universalidad de los servicios de salud, la población con un trabajo formal obtuvo la calificación mayor con una media de 3.62, seguida de los estudiantes y menores de edad con una media de 3.55. Por otro lado, los grupos de autoridades del gobierno y médicos privados obtuvieron los valores más bajos con una media de 3.18. Los resultados permiten visualizar el interés de los encuestados porque el proyecto de reforma conserve los beneficios para los trabajadores con un empleo formal y además estos se extiendan a los estudiantes, menores de edad y adultos mayores.
En cuanto los riesgos que los encuestados advierten con la aprobación del proyecto de reforma hacia la universalidad de los servicios de salud, al 21% le preocupa que ya no se le otorguen los medicamentos que requieren para su tratamiento, al 15.9% que disminuya la calidad de los servicios médicos que actualmente se otorgan, al 15.7% que se pierda el derecho a los servicios, al 15.6% percibir un riesgo de saturación de los servicios públicos de salud, al 14.7% que se reduzca la cobertura de enfermedades, al 11.1% el riesgo de privatización de los servicios, mientras que el 6% restante no advierte ningún riesgo o no tiene información sobre el tema.
Con base en pruebas de hipótesis, se compararon las variables cambios en el sistema de salud actual y la edad de los derechohabientes usuarios de los servicios que ofrece el IMSS en San Luis Potosí. Los derechohabientes encuestados de menor edad muestran mayor aceptación a realizar cambios en el sistema de salud actual, mientras que los usuarios de mayor edad opinaron en menor medida que se requiera realizar modificaciones. En el resultado se presenta la mayor disposición que los usuarios de menor edad tienen a los cambios en general con visión de mejora del actual gobierno, mientras que los usuarios de mayor edad muestran el temor de ver disminuidos sus derechos como la pensión, los medicamentos, entre otros. El análisis presentado se realiza por medio del coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo una relación inversa de -0.051 y un nivel de significancia de 0.350, lo cual refleja que la relación no es significativa.
A continuación, se analiza la relación de las variables rango de ingresos percibidos y monto adicional dispuesto a pagar para tener acceso a los sistemas públicos de salud. Los resultados indican que la mayor media se obtiene en el rango de ingresos de $1,501 a $3,000 (pesos mexicanos), mientras que la menor se ubica en el rango de menos de $500.
En la tabla 6 se muestra el resultado obtenido a partir de la relación de las variables de un valor de significancia de 0.000, menor al valor esperado de 0.005, confirmando así una relación significativa. Así, se reafirma el resultado del análisis con una asociación directa de las variables, es decir, a mayor rango de ingresos percibidos, mayor el monto adicional que los usuarios están dispuestos a pagar para tener acceso a los servicios públicos de salud.
Tabla 6 Análisis de la asociación de las variables rango de ingresos percibidos y monto adicional dispuesto a pagar para tener acceso a los servicios de salud.
| Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre grupos | 49.802 | 5 | 9.960 | 4.645 | 0.000 |
| Dentro de grupos | 576.874 | 269 | 2.145 | ||
| Total | 626.676 | 274 |
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos.
En cuanto al análisis de las opiniones de los usuarios del IMSS en San Luis Potosí, los usuarios mostraron una aceptación hacia los aspectos que contiene el proyecto de reforma, tales como la elección de la unidad médica para su atención, el acceso a los servicios sin importar la afiliación a determinada institución de seguridad social, así como aspectos de simplificación administrativa, supervisión de los procesos, mejora de la calidad, oportunidad de los servicios e incremento del presupuesto del sector salud.
En el tema del financiamiento del sistema de salud, si bien las opiniones de los usuarios se inclinan a que el gobierno contribuya en mayor medida a partir del gasto público, no esperan un subsidio total, mostrando aceptación a realizar aportaciones para el financiamiento de los servicios de salud. En cuanto a la cantidad que están dispuestos a pagar los derechohabientes para tener acceso a los servicios públicos de salud, la mayoría manifestó un importe menor a quinientos pesos mexicanos. Cabe destacar que la disposición de los encuestados a realizar un pago complementario se incrementó cuando se condicionó dicha aportación a mejoras en el sistema de salud, principalmente en la oportunidad de la realización de los estudios que se requieran para el tratamiento y la mejora en el surtido de medicamentos, con lo cual los usuarios se muestran receptivos a los cambios en mejora de la calidad de los servicios.
DISCUSIÓN
El sistema de salud en México se enfrenta al escrutinio de la población que demanda una atención de mayor calidad, disminución de los tiempos de espera, así como la entrega oportuna de medicamentos y mejores equipos e insumos empleados en el diagnóstico y la atención de los distintos padecimientos. Los esquemas actuales de operación han limitado el crecimiento y la mejora de los servicios debido a la restricción impuesta a los usuarios para recibir atención médica solo en la institución pública de la que son derechohabientes, impactando directamente en la oportunidad de los servicios de salud, en la sub-utilización de la infraestructura hospitalaria y en la duplicidad de costos de operación que reducen el presupuesto general asignado al rubro de salud. En este sentido, Vega Campos (2017, p. 140) expone que el tema de la salud pública en México debe seguirse revisando, ya que se trata de un renglón en el que los gobiernos invierten altas sumas de dinero; y ha quedado demostrado que el Sistema Nacional de Salud no siempre ejerce los recursos financieros de manera efectiva, invirtiéndose cantidades altas en medidas correctivas, antes que darle preponderancia a la estrategia de prevención.
En búsqueda de una mejora continua, el proyecto de reforma hacia la universalidad de los servicios de salud presenta una propuesta de reestructura a la organización del sistema de salud pública actual, a los esquemas de financiamiento y a la ampliación de la cobertura con el fin de proporcionar un esquema sustentable con enfoque en la fase preventiva en beneficio de todos los sectores de la población.
Aunque el concepto de universalidad de los servicios de salud puede considerarse como un tema utópico, en México se han realizado importantes avances en el marco jurídico para dar certeza legal a los cambios realizados. No obstante, con relación a la difusión y la recopilación de la información de los grupos de interés, todavía falta camino por recorrer, ya que, de acuerdo con los resultados de esta investigación, aún existe desinformación en los usuarios, lo cual genera incertidumbre y rechazo al proyecto, además de las situaciones que supone el cambio de gobierno. Por lo que se refiere al diseño e implementación de políticas públicas en materia de salud, desde la fase de planeación resulta importante involucrar a los interesados, conocer sus opiniones e incorporar sus puntos de vista en la iniciativa, lo cual podrá impactar en la aceptación de la iniciativa y crear un entorno favorable para la discusión y la aprobación de los grupos políticos.
En síntesis, la percepción de los derechohabientes del IMSS sobre el proyecto de reforma de universalización de la salud, en términos de financiamiento y prestación de servicios, refleja una actitud favorable, especialmente entre los trabajadores. Sin embargo, es importante destacar que esta aceptación está condicionada a la implementación de mejoras sustanciales en el sistema de salud. Los beneficiarios expresan su respaldo al proyecto cuando se perciben cambios que fortalezcan y optimicen la calidad y accesibilidad de los servicios de atención médica. En este sentido, la receptividad de los derechohabientes está intrínsecamente vinculada a la expectativa de un sistema de salud más eficiente que satisfaga sus necesidades de manera integral.
A modo de conclusión, se han realizado avances en el sistema de salud mexicano orientados a migrar a un sistema de salud universal; no obstante, aún queda camino por recorrer para lograr la aprobación de la reforma que modifique la integración funcional, financiera y de operación, para lo cual la difusión de información a los usuarios, como parte de las acciones que se están realizando, proporcionará certidumbre en la población y en los grupos de interés cuya opinión será un factor clave cuando el proyecto de reforma se ponga a discusión como parte de la agenda pública.